*Al final del post, se puede descargar este texto en un archivo pdf.
Si nuestra primera reacción a lo ocurrido en 2020 fue de incredulidad, nuestra consigna para afrontar el futuro debería ser: Todavía no hemos visto nada.
Adam Tooze[1]
Pero ahora salimos a mar abierto. Pues el tiempo antiguo ha pasado, y este es un tiempo nuevo.
Bertolt Brecht[2]
1. La excepcionalidad crónica no es el colapso
En su libro Decrecimiento: del qué al cómo, Luis González Reyes y Adrián Almazán plantean, como marco de su reflexión, que en el mundo que viene «no vamos a vivir una nueva normalidad, sino una excepcionalidad constante: la sucesión de fenómenos no previstos con una capacidad de transformación socioecológica fuerte»[3].
Suscribo sustancialmente este diagnóstico general. También, al menos a grandes rasgos, comparto sus aspiraciones emancipadoras en pos de un mundo poscapitalista, democrático y reintegrado dentro de los límites planetarios[4]. Pero a diferencia de ellos, considero que pensar esta excepcionalidad crónica en términos de colapso induce al ecologismo transformador a cometer errores. En lo político como, de modo más grave, en lo científico-analítico. Lo que conlleva una comprensión deficitaria del mundo, que tiene un alto precio en nuestra capacidad para transformarlo.
En lo político, defiendo que hay pruebas teóricas y empíricas suficientes como para dictaminar que los marcos ecológicamente catastróficos (y el colapso lo es) provocan claustrofobia, parálisis, resignación y respuestas nihilistas que acentuarán la disociación cognitiva de la población. Al menos a escala de las grandes mayorías surgidas tras cuarenta años de ingeniería social neoliberal. El papel de estos marcos catastróficos en pequeñas dosis, esto es, en minorías activistas muy ideologizadas y voluntaristas puede ser diferente, jugando un papel catalizador para ciertos impulsos rupturistas y/o experimentales que, en función del contexto, pueden ser beneficiosos[5]. Y por supuesto, atender a la gravedad de la situación ecológica y hacer sonar la alarma de la extralimitación sigue y seguirá siendo una tarea necesaria (pero esto no tiene que pensarse ni enunciarse, necesariamente, en términos colapsistas).
En cuanto al coste científico de este marco, interpretar la excepcionalidad constante a la que estamos arrojados bajo el signo del colapso, que en las propias palabras de González Reyes y Almazán es considerado “altamente probable”, conlleva una imagen distorsionada de lo que está por llegar. En esta hipótesis las capacidades del Estado (de regulación social, militares, de presencia territorial), aunque no desaparecerían, sí estarían llamadas a sufrir una merma notable debido a su “petrodependencia”. Lo que, más allá del Estado como institución (indicador decisivo porque es una de las intraestructuras más constitutivas de nuestro mundo social), tendría su expresión en una descomposición, desorganización y simplificación general de todas nuestras realidades sociales (económicas, culturales, tecnológicas). Un contexto que volvería verosímil su apuesta política por nuevas formas de comunalismo de inspiración libertaria. Como fundamento material de esta proyección, Luis González Reyes y Adrián Almazán asumen los planteamientos más pesimistas sobre el estado de la cuestión energética: el declive históricamente inminente de los combustibles fósiles por razones geológicas con efectos de escasez rupturista (la idea del peak oil como límite de oferta termodinámico) y la incapacidad de las renovables de protagonizar una sustitución tecnológica compatible con los niveles de complejidad de la sociedad moderna.
Mi hipótesis apunta en sentido contrario. En primer lugar, me alineo con lo que sugiere el consenso científico creciente sobre nuestra encrucijada energética: nuestro problema más urgente con los combustibles fósiles es alcanzar un pico de demanda antes de provocar un desastre climático, y las renovables de alta tecnología pueden sostener sociedades industriales complejas, aunque con transformaciones sectoriales relevantes. A su vez, planteo que la crisis ecológica va a provocar una mutación profunda de las estructuras sociales modernas, pero no necesariamente las va a simplificar, desordenar o descomponer al modo en que el uso riguroso de la palabra colapso invita a pensar. A partir de ahí, considero que la excepcionalidad crónica será el caldo de cultivo antropológico perfecto para un incremento efectivo de la presencia del Estado en la reproducción de la vida social. Como afirma César Rendueles, “la cuestión es qué características políticas, morales, culturales y sociales tendrán los regímenes que gestionarán el fin del imperio del mercado y reintroducirán la política en nuestras vidas. Ese es el gran conflicto de nuestro tiempo”[6].
El Estado será la institución determinante a la hora de dar forma a las turbulencias que vayamos atravesando. La necesidad de su control democrático por fuerzas transformadoras, que el siglo XX ya demostró con notable claridad, en el siglo XXI se refuerza[7]. Y este debe ser el centro de gravedad para que el campo del ecologismo transformador (decrecentista, ecosocialista) salga de lo que Joe Herbert llama “indeterminación estratégica”[8]. En ningún caso esto implica que ganar elecciones sea suficiente. Complementariamente, además de competitividad electoral el ecologismo transformador debe propiciar fuertes movimientos sociales y sindicales, cambios culturales, nuevas prácticas, narrativas e imaginarios, discursos efectivos en la esfera mediática, presencia en los aparatos técnicos y funcionariales del Estado, investigación científica solvente, un tejido empresarial alineado con la transición ecológica, deseos y proyectos de vida buena compatibles con los límites planetarios. Existen tareas y compromisos para todas las inclinaciones más allá del tipo de actividad militante propia de los partidos políticos, los ciclos electorales y el apoyo a las tareas de gobierno. Lo importante es no perder de vista que será la acción de gobierno, y los efectos de las leyes y las políticas públicas la clave de bóveda que, integrando todas estas tendencias y fuerzas, establecerá la dirección evolutiva de nuestras sociedades y demarcará las condiciones de vida del conjunto de la población.
En la medida en que el diagnóstico del colapso es lógicamente solidario con un planteamiento que, de modo fuerte o más matizado, pronostica un retraimiento de las capacidades del Estado que no va a suceder, y en paralelo una descomposición grave de instituciones, dinámicas y fenómenos sociales modernos que tampoco están en el corredor de la muerte histórica (del mercado mundial al mundo urbano pasando por la alta tecnología) considero que este diagnóstico porta consigo un error analítico que, de imponerse, conducirá al ecologismo a un fracaso político.
Esta es, resumida en cuatro párrafos, la tesis fundamental del libro Contra el mito del colapso ecológico. Un texto que no solo plantea una apuesta política, sino que tomándose en serio otra apuesta diferente con una influencia creciente en el ecologismo transformador (y que conozco bien pues fue mi apuesta durante década y media) discute con ella analizando sus dispositivos ideológicos, teóricos y afectivos subyacentes. En otras palabras, un libro que busca descifrar los modos de razonar que llevan al ecologismo, en muchos lugares del mundo, simultáneamente, a adoptar la hipótesis del colapso. Y que en ningún caso se explican como un diagnóstico evidente ante el alarmante estado de la cuestión ecológica global, sino como el efecto de una manera de diagnosticar muy condicionada por ciertas doctrinas previas[9].

Estos moldes epistemológicos, analíticos y metodológicos no son casuales o azarosos. Presentan una coherencia interna creciente. Que se explica por la afinidad lógica de sus ideas, por sus fuentes intelectuales comunes y por el trabajo de sistematización que algunos de sus pensadores están llevando a cabo. Se trata de una ideología ecologista en formación con un notable grado de consistencia en todos sus estratos, desde su arquitectura teórica profunda hasta su arsenal narrativo para la lucha cultural[10].
Por eso, porque es un fenómeno colectivo específico, provocador en el buen sentido de la palabra, y progresivamente estructurado, y no un conjunto de ocurrencias personales sin conexión entre sí, tiene sentido etiquetarlo para comprenderlo de modo integral. La etiqueta propuesta en el libro (colapsismo) no ha gustado a algunos. Podría haber sido otra. Pero lo relevante no es el nombre sino el fenómeno y la discusión sobre sus implicaciones para unos años decisivos.
Lo que en ningún caso puede extraerse de una lectura atenta u honesta del libro Contra el mito del colapso ecológico es la perspectiva de que el futuro será sencillo o carente de peligros. Como se lee en sus primeras páginas: «En las próximas páginas será cuestionada la pertinencia epistémica y política de la categoría de colapso. Pero esto no implica pintar de color de rosa el futuro de la humanidad. El presente ecosocial ya es terrible y desazonador. Las décadas que vienen pueden serlo muchísimo más. La catástrofe ya está ocurriendo de modo “desigual y combinado”»[11]
Como autor, pensaba que con esto bastaba para ir al debate esencial. De hecho, suprimí un capítulo entero, el segundo en el plan original del libro, que profundizaba en los rasgos terribles y peligrosos de nuestra época. Ahora veo que tiene sentido retomar este capítulo y hacerlo público para evitar equívocos. En un mundo que obliga a lecturas rápidas y distraídas, quizá es más importante de lo que calibré insistir en lo evidente y no dar casi nada por supuesto. Este error puedo corregirlo. Menos puedo hacer ante las críticas malintencionadas. Rebatirlas supone un importante desgaste personal y además contribuye a generar una atmosfera colectiva irrespirable. Lo hice una vez para no dar el silencio por respuesta ante calumnias graves y deshonestas. Pero creo que salvo excepciones suele ser mejor ignorarlas, o tomárselas con humor. Que cada cual elija el tipo de mundo que construye con sus comportamientos y que el tiempo, aunque rara vez sea justo con los desvelos humanos, reparta sus recompensas y sus recargos.
Más importante que remendar un hilo suelto en la recepción de un libro, algo que quizá hubiera sucedido de modo espontáneo cuando la discusión reposase más allá de la agitación twittera inicial y los titulares de las entrevistas, retomar este capítulo y hacerlo público permite también hacerme cargo de los acontecimientos dramáticos de los últimos meses, tanto en lo climático como en lo político, y ayudar modestamente a pensarlos desde un enfoque no colapsista. Por ello he reescrito y ampliado sustancialmente este capítulo a la luz de un verano climáticamente alarmante y uno de los otoños políticos más oscuros y humanamente demoledores de las últimas décadas.
2. Una insólita normalidad
Hace un par de años, publicaba un texto en Climática que servía de vivero de ideas para lo que después ha sido Contra el mito del colapso ecológico. Lo titulé Normalidad o colapso: un falso dilema. Intentaba abrir una tercera vía analítica entre las voces que leían las fuertes turbulencias pospandémicas como los primeros signos del colapso civilizatorio que llevaban tiempo anunciado y aquellas otras voces que rebajaban estas tensiones a los baches coyunturales propios de una trayectoria de restablecimiento de las coordenadas sistémicas de la normalidad neoliberal (ya bastante desdibujadas desde la gran recesión de 2008, pero aun así vigentes).
Antes de cualquier otra consideración, conviene recordar que normalidad es una categoría problemática. Enunciar que algo es “normal” depende de la perspectiva, de la posición de poder que se detente, de los prejuicios y los privilegios, de los plazos de observación, de las regularidades conocidas y de las expectativas preestablecidas. Como señala con acierto la crítica decolonial, para los pueblos sometidos a la violencia imperialista los últimos 500 años el fin del mundo ha ocurrido muchas veces. También lo normal puede funcionar, y ha funcionado de hecho en numerosos contextos, como el parapeto de la violencia y el abuso de poder. Normalidad es seguramente una de las palabras con mayor carga ideológica del vocabulario corriente.
Me gustaría aquí emplear la categoría de normalidad como la naturalización de las condiciones de reproducción social de las sociedades industriales en un periodo que abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. En lo económico podemos tomar el marco que emplea James K. Galbraith en su ensayo El fin de la normalidad considerando “lo normal” las dinámicas que dieron lugar a una cultura económica basada en el crecimiento extensivo como fenómeno perpetuo y estable, así como objetivo prioritario al que debían subordinarse otras metas sociales[12]. En lo político, llamaré aquí normalidad al proceso de consolidación de la democracia liberal constitucional basada en el sufragio universal, unida al reconocimiento de derechos civiles y en menor medida de derechos sociales, como arquetipo social establecido del régimen político óptimamente bueno. Casi una expresión natural del progreso humano, el fruto maduro de la ilustración y la revolución francesa una vez salvada de la amenaza reaccionaria fascista por la derecha (esa que, según Fontana, quería acabar con 1789 hasta sus últimas consecuencias) y depurada de sus pulsiones utópicas por el fracaso del socialismo real por el ala izquierda. Ambas realidades, la economía expansiva y la democracia liberal, en amplias zonas del mundo se convirtieron en costumbres y en otras zonas en expectativas prometedoras.
Como nos enseñan la economía ecológica y las humanidades energéticas, debemos ampliar el foco atendiendo a los cambios metabólicos explosivos en los que esta dinámica económica, política y civilizatoria estaba empotrada. De este modo podremos entender lo insólito de esta época cuyo final no solo nos ha tocado gestionar, sino que además en su base energética debemos acelerar.
Los combustibles fósiles supusieron un premio de lotería energético. Hace 200 años nuestra capacidad de intervención sobre la realidad dejó de ser fruto del aprovechamiento directo de la energía solar a través de la fotosíntesis para pasar a estar respaldada por yacimientos de energía solar también captada por la vía de la fotosíntesis, pero comprimida durante millones de años por procesos geológicos imposibles de imitar. Vetas de carbón, pozos de petróleo y bolsas de gas natural cuya magia material consiste en concentrar una cantidad abismal de tiempo de radiación solar en espacio útil para el ser humanos. Gracias a esta suerte de doping energético, el ser humano adquirió una potencia inaudita que nos colocó, de un modo que cuesta entender, en otra magnitud operativa. Si en la antigua Grecia se decía que tres esclavos eran suficientes para dedicar la vida al ocio, hoy cada español posee, de media, 45 esclavos energéticos (aunque nuestra vida esté muy lejos de poder dedicarse al ocio, en esa muestra de la barbarie capitalista contra la que se lamentaba Paul Lafargue en su Derecho a la pereza).
Las consecuencias de este premio de lotería energético fueron integrales. Incluso el mismo capitalismo es indisociable de la matriz energética fósil. Como argumenta Andreas Malm, los combustibles fósiles supusieron “la base energética de las relaciones burguesas de propiedad”[13]. Solo un stock energético acumulado y de enorme densidad, que además es apropiable de modo privativo y divisible en unidad abstractas, podía servir de sustrato material para un proceso de crecimiento autosostenido como el del circuito D-M-D´.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo fósil dio un salto de escala. La primera transición energética de la era industrial, la del carbón sobre la biomasa, no se produce hasta 1910. En ese punto, el consumo de energía de la humanidad solo se había doblado respecto al inicio de la industrialización. La segunda transición energética fue poco después de 1960, cuando el petróleo destronó al carbón. Lo interesante es que en 1960 el consumo energético de la humanidad solo se había triplicado respecto a las primeras fábricas inglesas del siglo XVIII. Es decir, que el mundo de Elvis, el cine de Marilyn, la Revolución cubana, la Internacional Situacionista o los primeros viajes espaciales era un mundo que, en términos energéticos, solo era tres veces más grande que el mundo de Kant. ¿Qué ha pasado desde 1960? El consumo energético se ha multiplicado por 14 respecto a la era preindustrial[14] (de todas formas, para tener una perspectiva exacta, este espectacular crecimiento en buena medida estuvo motivado por la desaparición del campesinado de subsistencia -ese fin del neolítico que Hobsbawm fecha a mediados del siglo XX- y la urbanización-industrialización del mundo periférico).
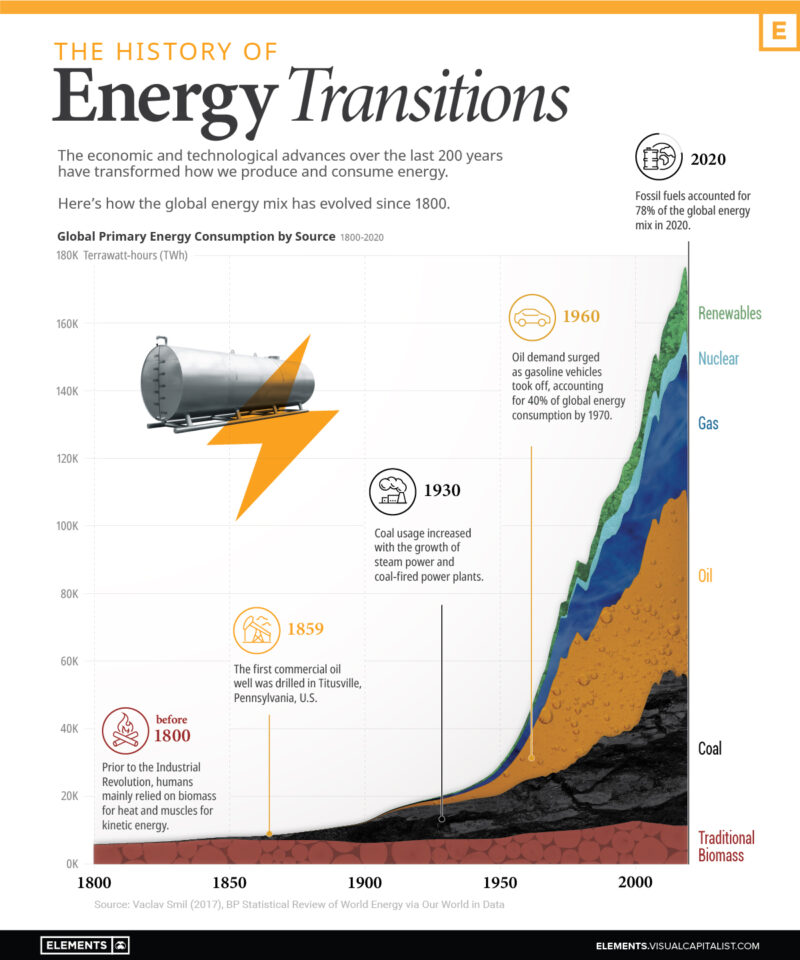
Fuente: La historia de las transiciones energéticas”, VC Elements.
Esto es lo que los Will Steffen y otros colegas ecólogos llaman la Gran Aceleración[15]. El cambio material y en las relaciones socionaturales más importante de la historia de la especie. El mismo que nos ha obligado a acuñar nuevos términos como Antropoceno para ayudar a entender el salto de escala que hemos protagonizado en un parpadeo histórico. Pasolini nombró este parteaguas con una hermosa elegía: la desaparición de las luciérnagas. Esa nueva oscuridad que hacía de pequeña señal de alarma, como el jilguero que deja de cantar en la mina. Por la misma época, Rachel Carson escribió el libro fundacional del ecologismo moderno hablando de extrañas primaveras sin cantos de pájaros.
Y lo que la Gran Aceleración mide respecto al tiempo debemos también señalarlo respecto al espacio. Desde la Segunda Guerra Mundial, en un lapso de tres generaciones, la población humana se multiplicó por tres. Pero nuestra demanda de planeta ha ido bastante más lejos que nuestro crecimiento demográfico: el consumo de agua se ha multiplicado por cuatro, las capturas pesqueras por cinco, y la producción global por diez. Con un reparto extremadamente desigual de sus beneficios, durante la Gran Aceleración la antroposfera ha llenado el mundo. Hemos roto los límites de planetarios cuyo respeto es la precondición de que las sociedades humanas puedan ser viables en el tiempo. Si empleamos la metodología de la huella ecológica global, hace más de cuarenta años que nos encontramos en estado de extralimitación. Si optamos por los nueve límites planetarios popularizados por el instituto de Resiliencia de Estocolmo, ya ellos hemos cruzado, sobradamente, los umbrales de seguridad de seis de ellos y la presión se incrementa en los otros tres[16]. La masa de objetos artificiales de la antroposfera supera ya el peso total de la biomasa del planeta[17].

Fuente: Richardson et al. (2023) Earth beyond six of nine planetary boundaries.
El cerebro humano es plástico y tiene un don para la adaptación que ha sido increíblemente valioso en términos evolutivos. Pero al mismo tiempo esta adaptabilidad es también una trampa, porque nos ayuda a subestimar los riesgos que las nuevas circunstancias pueden traer consigo si el cambio de estado sucede de un modo suficientemente gradual como para conformar una rutina. Por ello, cualquier normalidad siempre tiene un efecto anestesiante respecto a su propia anomalía comparativa. A lomos del tigre de los combustibles fósiles nos hemos convertido en la más influyente y a la vez más excedida fuerza planetaria: influimos en todos los procesos socionaturales del Sistema Tierra de un modo más intenso que la circulación atmosférica o la tectónica de placas. Pero no tenemos control efectivo sobre ninguno. Hoy más que nunca suena profética esa advertencia de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, «la sociedad burguesa se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros». Pero a diferencia de ellos tenemos muchas menos razones para el optimismo prometeico. Hemos convertido La Tierra en una suerte de macro-efecto bumerán. Sus golpes se reflejan en múltiples indicadores más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero: ciclos biogeoquímicos alterados, deforestación, extinción de especies, saltos zoonóticos que originan nuevas enfermedades, pérdida de suelo fértil, rendimientos decrecientes de recursos no renovables…
En definitiva, lo insólito de nuestra normalidad es que durante la segunda mitad del siglo XX las sociedades humanas se han embarcado en una dinámica de desarrollo que se ha descubierto una trampa evolutiva, y lo han hecho con un alcance potencialmente universal. Los combustibles fósiles supusieron un stock inédito en su intensidad energética, en su almacenabilidad, en su movilidad, en su divisibilidad y por tanto en su administración privada competitiva, en su independencia respecto a los avatares cambiantes del clima, de la biología, y además en el caso del petróleo y el gas minimizaron, como explica Timothy Michaels en su libro Carbon Democracy, la rebelión política y la lucha de clases…
Pero, a su vez, los combustibles fósiles ataron a las sociedades modernas a dos hipotecas estructurales cuyo pago hoy se vuelve opresivo y amenaza con derrumbar todos los logros que estas han puesto en pie como si fueran castillos de arena. Por un lado, como supo ver Jevons de modo pionero para el carbón, vincularon nuestra prosperidad a recursos finitos y desigualmente distribuidos. Especialmente susceptibles de acaparamiento imperial y, en un círculo infernal perfecto de generación de ansiedad estratégica, portadores de una amenaza de agotamiento a medio y largo plazo. Esto es, introdujeron unas manzanas de oro de la discordia geopolítica global por el acceso y control de fuentes de riqueza tan explosivas y determinantes como transitorias a largo plazo. Por otro lado, el empleo de combustibles fósiles generó involuntariamente el efecto secundario más peligroso de la historia material humana: la desestabilización del sistema climático y con él la pérdida de las condiciones biofísicas en las que habíamos aprendido a construir, durante los últimos 10.000 años, sociedades complejas.
En el siglo XXI nos vencen los plazos para resolver esta trampa evolutiva: si queremos esquivar la pesadilla de una hecatombe climática debemos desengancharnos a toda velocidad de nuestra adicción a la fuente de riqueza material de los últimos 200 años, que ha construido como “normalidad” un mundo de un tamaño y una morfología sin par, y que no se dejará trasplantar a otra matriz energética sin cambios estructurales importantes.
En absoluto la prosperidad económica moderna o la democracia se pueden reducir exclusivamente a epifenómenos de una matriz energética fósil. Este argumento sería propio de un determinismo muy burdo. Pero es irreal pensar que nuestras esferas políticas y económicas no son instituciones ensambladas con las cualidades materiales de la explotación de un stock de alta intensidad energética. Abandonarlo implicará mutaciones de calado en nuestra economía y en nuestra política. A su vez, estos cambios tendrán ganadores y perdedores, y provocarán importantes resistencias.
Afirma Jónatham Moriche que la experiencia del consenso neoliberal de las dos últimas décadas del siglo XX, pese a su restricción geográfica y cronológica, fue intensamente performativa en el imaginario colectivo[18]. El apunte es acertado, y llevándolo un poco más lejos del argumento que propone Moriche, seguramente válido para el conjunto de la Gran Aceleración. Como afirmaba hace unos años Iñigo Errejón, las fuerzas progresistas no pueden regalar a los conservadores el componente nostálgico de la contestación a las élites, pues «un deseo explícito o implícito de “volver a los pactos de posguerra” tiene una enorme efectividad política, por mucho que economistas y ecólogos adviertan con razón de su imposibilidad material»[19]. En lo político, de lo que se trata no es de desengañar el anhelo popular por una normalidad pérdida con un duro baño de realidad científica apocalíptica, sino representarlo dándole una «respuesta innovadora y transformadora en el día a día para reconstruir un nuevo pacto social del S. XXI». Este es, por cierto, el corazón de una propuesta como la del Green New Deal.
3. Un siglo XXI cortísimo: las décadas decisivas
Tomando como unidades de medida histórica la onda expansiva de la doble revolución industrial y francesa para el siglo XIX, y de la revolución rusa para el siglo XX, Eric Hobsbawm distinguió entre un siglo XIX largo y un siglo XX corto. La crisis ecológica nos anima a pensar que el siglo XXI será cortísimo. Es legítimo especular con que sus fronteras las delimitará el éxito o el fracaso de una revolución ecologista que si ya ha tenido su toma de la Bastilla o su Palacio de invierno no lo hemos sabido distinguir. Será esto lo que marque nuestras vidas. Tanto como para darle nombre al siglo, que aquí deja de ser una unidad de medida cuantitativa del tiempo, para pasar a ser una unidad de medida cualitativa, lo que en lenguaje religioso se llamaba el signo de los tiempos. Y el signo de nuestros tiempos es una profunda mutación de nuestro régimen material, que necesariamente tomará la forma de una gran transformación social. Esta será vertiginosa, apenas unas décadas. Vista retrospectivamente, si lo hacemos bien, esta transformación solo admitirá analogías con la revolución neolítica o la revolución industrial, pero en plazo de tiempo sorprendentemente breve. Si lo hacemos mal, costará mucho esquivar algo parecido a eso que el ecologismo colapsista asocia con el colapso: la tragedia histórica de un gran episodio de mortandad masiva que lleve a la bancarrota muchos de los logros técnicos, políticos, económicos, culturales y morales más razonables de las sociedades modernas.
Siempre conviene ser precavidos con el uso ecologista de los pronósticos. Las relaciones socionaturales son indeterministas al cuadrado: a la complejidad inherente a los sistemas vivos se le añade la hipercomplejidad política y simbólica de los sistemas sociales. A lo sumo lo que podemos aspirar es a proyectar escenarios y tendencias, nunca adivinar acontecimientos y fechas. El informe sobre Los límites del crecimiento era muy claro al respecto. El conocimiento que se manejaba en sus páginas era del tipo “si tiras una pelota al aire, caerá”[20] no del tipo que pudiera predecir el punto y el momento exacto de la caída de la pelota.
Además, los marcos binarios no funcionan. No existe un interruptor entre todo o nada, cero y uno. Una división definitiva entre el blanco-salvación y el negro-catástrofe. La realidad de la crisis ecológica en el tiempo puede representarse como una extensa gama de tonalidades grises que se van oscureciendo gradualmente. Y que nunca habla por sí misma como un dato puro, sino que es interpretada en relación a las expectativas. Si nuestras expectativas de “salvación” son volver sostenibles y universales los niveles de vida actuales de las élites occidentales, leeremos que la realidad está mucho más corrida hacia el negro que si nuestras expectativas son las asegurar la supervivencia biológica de solo unos pocos cientos de millones de humanos viviendo alrededor del océano Ártico o colonizando una Antártida parcialmente libre de hielo y dando por perdido el resto del mundo.
Con estas precauciones, y aunque se trate de un recurso arbitrario que puede ser desmentido por los hechos, tiene sentido situar en la mitad del siglo una especie de Rubicón ecológico: o una sociedad mundial reintegrada en los límites de la biosfera, que ha sentado las bases de la estabilización del sistema climático y de la biosfera, o la descomposición de la civilización industrial en una lucha competitiva entre sus diferentes partes por el control de recursos cada vez más escasos bajo los caprichos de una atmosfera hostil. Hacia el último tercio del siglo ya habremos penetrado profundamente en uno de estos dos caminos que hoy empiezan a bifurcase. Y es que al actual ritmo de emisiones, las 400GT que suponen el total de nuestro presupuesto de carbono para mantener un 66% de probabilidades de no superar el 1,5º de París se habrá agotado hacia 2030. Y las 1.150 GT para mantenernos debajo de los 2º en 2045[21].
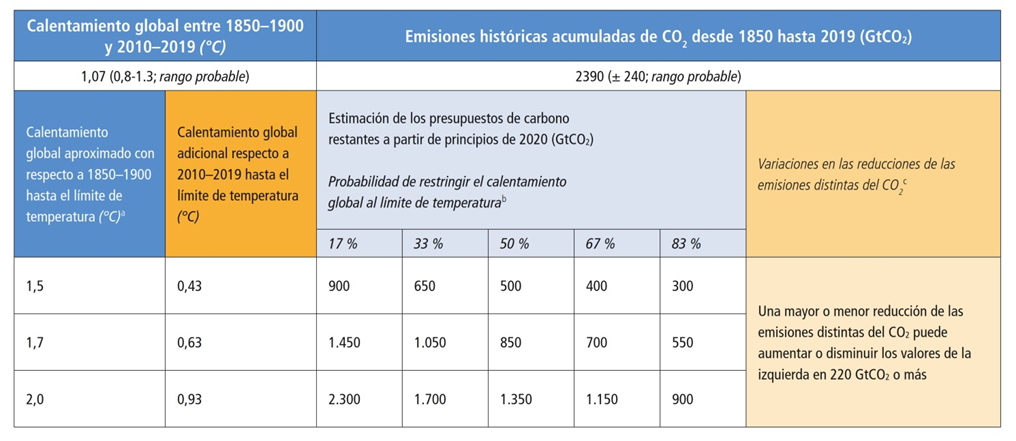
Fuente: IPCC (2021) Cambio climático 2021. Bases físicas. Resumen para responsables de políticas.
4. Un siglo XXI difícil: un nuevo (y caótico) régimen climático
El primer rasgo de dificultad estructural que definirá el cortísimo siglo XXI lo encontramos en el frente climático. Un terreno donde nuestra tendencia, vista desde la experiencia de 2023, se torna crecientemente angustiante. Hace unos meses, Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, declaraba que la era del cambio climático había terminado, y que nos adentrábamos de lleno en la era de la ebullición global, «en la que el aire es irrespirable, el calor es insoportable, y el nivel de beneficios de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable». Una innovación léxica, puesta en circulación como otras antes (crisis climática, emergencia climática) con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública ante los efectos históricos disruptivos del cambio climático. En definitiva, un léxico nuevo para un mundo que también es nuevo. Esta novedad la captó a la perfección Andreu Escrivà en un tuit que se hizo viral a finales de agosto de este mismo año: «A mi edad (40 años) mis padres, que nacieron en 1952, habían vivido un total de 5 noches tórridas. A mis 40 años yo ya he vivido 123. Y las que me quedan. El mundo en el que crecieron mis padres ya no existe». Como afirma Latour, nuestro régimen climático está mutando. Y lo que queda por dilucidar es el alcance y profundidad de esta mutación y si sabremos vivir de un modo razonablemente igualitario en los nuevos parámetros climáticos que emerjan. Esto es, si logramos esquivar una trayectoria Tierra Invernadero, y, en el caso de que lo hagamos, si la vida digna y climáticamente segura no será el privilegio de unos pocos.
Y es que el verano de 2023, y lo que llevamos de otoño, están siendo un momento muy esclarecedor para consolidar, en la vida cotidiana de las mayorías, la percepción de que la crisis climática es un hecho peligroso que lo cambia todo y que nos arroja a un mundo definitivamente distinto. Podemos tomar como fuente de ansiedad cualquier indicador de los muchos que abundan en esta suerte de libro Guinness de los récords climáticos en que se ha convertido la actualidad: desde la temperatura media global de la Tierra, que en verano de este año fue probablemente la más alta de los últimos 100.000 años, hasta el desequilibrio energético del planeta, pasando por la pérdida de hielo antártico (2,67 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio de 1991-2023), la temperatura del agua en el Atlántico o el incremento secuencial, desde principios de siglo, de los veranos anormalmente cálidos (este que hemos pasado ha sido el tercero más cálido en España desde que tenemos registros).

Fuente: Informe del Estado del Clima de 2023.
Lo mismo ocurre si abordamos el problema desde el lado de sus impactos dantescos. Los símbolos son abundantes. Desde los megaincendios forestales que han calcinado en Canadá en el año 2023 una superficie equivalente al tamaño de Portugal (y han emitido, casi 1GT de carbono a la atmósfera, que es casi el doble de las emisiones anuales del país -0,67 GT-) hasta la DANA Daniel, que afectó a Grecia a principios de septiembre y que descargó, en unas horas, la cantidad de lluvia propia de dos años.
Esta concatenación de datos alarmantes, súbitamente alejados de los parámetros de las series históricas, tiene a los expertos en estado de shock. Tomo, a modo de ejemplo, una cita de las conclusiones de la edición del Informe del Estado del Clima de 2023, firmado por un equipo de liderado por los científicos ambientales William J. Ripple, Christopher Wolf y Johan Rockström: “La verdad es que estamos conmocionados por la ferocidad de los fenómenos meteorológicos extremos de 2023. Nos asusta el territorio inexplorado en el que hemos entrado…”.
Las razones últimas que explican esta intensificación de la crisis climática aún no están claras. No existe un consenso científico al respecto. Los climatólogos barajan diferentes suposiciones, que solo se podrán corroborar con estudios retrospectivos. En un clarificador hilo de twitter, Héctor Tejero recopiló las principales hipótesis que circulan entre los científicos climáticos. Casi todas ellas apuntan al efecto agregado de varios fenómenos, aunque no existe certeza sobre el grado de responsabilidad de cada uno de ellos: la alta concentración de dióxido de carbono atmosférico, el fenómeno natural de El Niño que calienta cíclicamente las aguas del Pacífico y el conjunto del planeta, la entrada de un nuevo ciclo solar que puede estar provocando un pico de irradiación, la enorme emisión de vapor de agua a la atmósfera provocada por la erupción del volcán submarino Tonga y la reducción de aerosoles, unas partículas contaminantes pero que paradójicamente enfrían el planeta, debido a un cambio legislativo en el combustible de la navegación internacional.
Al margen de la atribución a una u otra causa, las anomalías climáticas de este 2023 son de tal magnitud que han abierto una brecha entre los especialistas sobre la narrativa por la que deben apostar para comunicar la urgencia climática a la sociedad. Ryan Katz-Rosene resume esta polémica como un debate entre climatólogos tradicionalistas, que defienden que enfrentamos el tipo de realidades climáticas esperables por la combinación de un Niño fuerte y la alta concentración de emisiones que hemos provocado, y climatólogos aceleracionistas, que prestando atención a fenómenos como el balance energético de La Tierra o la reducción de los aerosoles, los consideran señales de que podemos estar enfrentando un calentamiento mucho más rápido y catastrófico.
Ambas posiciones perciben el discurso contrario contraproducente y socialmente peligroso: los tradicionalistas esgrimen que los aceleracionistas están empujando a la sociedad al doomismo[22], creando el caldo de cultivo para una pérdida de legitimidad de la ciencia climática de cara a los años más fríos que sin duda llegarán y además introduciendo las condiciones para la aplicación sistemática de una agenda basada en la geoingeniería. Los aceleracionistas piensan que los tradicionalistas están impidiendo que la sociedad adopte una posición de verdadera emergencia motivados por el deseo de aceptación social de sus mensajes. Al menos en redes sociales, el colapsismo ecologista del Estado español ha acogido este debate tendiendo a dar más credibilidad a las tesis aceleracionistas. Algo coherente con su postulado de base –a mi juicio equívoco- de que los diagnósticos más traumáticos favorecerán el decrecimiento y la revolución ecosocial antes que la geoingeniería y los triajes ecofascistas.
Tanto los datos de este año como la traducción de este monitoreo científico a sufrimiento social son dramáticos en sí mismos. Pero se tornan verdaderamente aterradores por su proyección a futuro. Especialmente, por el modo en que nos acercan a la gran pesadilla del cambio climático: los puntos de inflexión cuyo sobrepasamiento podría disparar bucles de retroalimentación que nos conduzcan irreversiblemente a un escenario de Tierra Invernadero. El modo sensacionalista en que la prensa recogió la publicación del estudio de Ditlevsen y Ditlevsen sobre la posibilidad de que la corriente del Atlántico sufriese un vuelco antes de lo esperado, durante este mismo siglo (se llegaron a abrir piezas informativas en espacios prime time anunciando la posibilidad de una nueva glaciación) ayudó a poner este tema en el debate público[23]. Sin embargo, la preocupación por los puntos de inflexión es legítima y necesaria. Ripple y sus colegas la recogen en su Informe sobre la situación del clima 2023 y reclaman un informe especial del IPCC al respecto.
A falta de un metaestudio a la escala que solo el IPCC puede hacer, Seaver Wang y su equipo ha publicado recientemente una exhaustiva revisión de la literatura científica sobre la aproximación a umbrales críticos de diez puntos de inflexión climática[24], clasificándolos en función de sus impactos (altos o bajos), su escala temporal de afección (décadas, siglos, milenios) y el grado de confianza científica de las proyecciones barajadas.
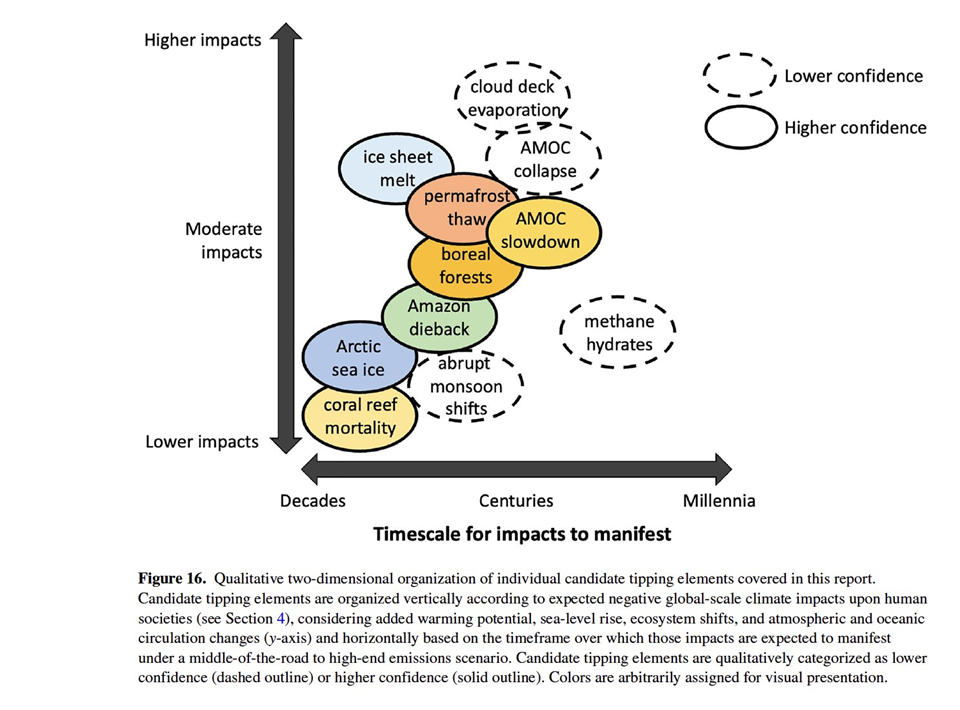
Fuente: Wang, S. et al. (2023). Mechanisms and impacts of Earth system tipping elements
Sus conclusiones fundamentales son las siguientes:
a) pensar los puntos de inflexión como un precipicio o un interruptor es un error conceptual porque las consecuencias de sobrepasamiento, incluida la irreversibilidad, están abiertas a grados de variabilidad en función del nivel de emisiones acumuladas (en otras palabras, cada décima de grado importa).
b) algunos de estos puntos de inflexión corren el riesgo de sufrir alteraciones graves incluso con niveles bajos de calentamiento, como el hielo marino del Ártico en verano, los arrecifes de coral de mares tropicales poco profundos o el bosque amazónico.
c) sin embargo, el calentamiento global adicional que pueden añadir estos puntos de inflexión climática, susceptibles de cruzarse en las próximas décadas, es sustancialmente menos importante para la temperatura global del planeta que el volumen final de gases de efecto invernadero que depositemos en la atmosfera. En definitiva, seguimos teniendo el futuro del clima del mundo en nuestras manos.
d) los puntos de inflexión de mayor impacto tienden a actuar en escalas temporales más amplias, lo que ofrece un margen de maniobra mayor para evitar sobrepasarlos. También para adaptarse en el caso de hacerlo (como le gusta recordar a Héctor Tejero, irreversible no siempre significa rápido).
e) existen algunas dudas en algunos de estos puntos, como la circulación oceánica del Atlántico, los bosques boreales o la retroalimentación de las nubes, que exigen una investigación más profunda.
En definitiva, las conclusiones de este equipo de investigación indican que, aunque existen algunas incertidumbres, la mayoría de los puntos de inflexión aún no han sido traspasados, que un esfuerzo realmente ambicioso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero puede evitarlos, y que el modo en que hipotéticamente lleguemos a traspasarlos importa, siendo su impacto mucho menor en escenarios de temperaturas globales más reducidas. La situación es dramática, sin duda, pero el salto de escala de lo dramático a lo inevitable no está científicamente justificado.
La creencia de que estamos cruzando puntos de inflexión con efectos irreversibles está en el núcleo argumental de una nueva forma de colapsismo, específicamente climática, que está adquiriendo una notable influencia en el ecologismo a la luz de esta experiencia meteorológica cada vez más perturbadora. El movimiento de adaptación profunda, que predice en las próximas décadas el inevitable colapso ecosocial de la civilización a causa del cambio climático, y que ha sido impulsado por un artículo autopublicado de Jem Bendell[25] (casi medio millón de descargas, y una notable influencia ideológica en movimientos como Extinction Rebellion) quintaesencia la lógica argumental de este nuevo colapsismo climático.
En un texto de obligada lectura para cualquiera que quiera tener una visión clarificada de nuestros problemas climáticos, Tomás Nicolás, Salón Galeno y Colleen Schmidt desmontan las falacias de la adaptación profunda de modo bastante irrebatible[26]. Esencialmente, denuncian que Bendell basa sus pronósticos en una ciencia climática mal interpretada, que lleva a conclusiones políticas defectuosas (esencialmente, la misma crítica que he realizado al colapsismo de nuestro país). De modo más concreto, Bendell se basa en dos errores graves: la exageración de los puntos de inflexión climáticos y la confusión del concepto de no linealidad con irreversibilidad.
Respecto a los primeros, Bendell localiza en el deshielo del ártico y la liberación del metano del permafrost y los océanos los puntos de inflexión climática que nos llevarán al colapso ecosocial inminente. Pero su selección de fuentes es altamente problemática. Para el ártico, un solo artículo sobre los veranos sin hielo de un científico atípico (Wadhams), situado fuera de consenso y sólidamente refutado (el conjunto de la comunidad científica pronostica que los veranos sin hielo ártico no serán tan inminentes ni tendrán un efecto tan fuerte en la subida de temperaturas). Para el metano, un artículo antiguo y un blog de seguimiento de datos en tiempo real (Artic News) también refutados por la mayoría de la comunidad científica. En ambos casos, se refuerza el argumento con el uso no riguroso del concepto de “cascadas de inflexión”, propuesto en un artículo de especulación teórica de Steffen y Röckstrom, que sugiere la posibilidad de que un punto de inflexión active otro en un efecto cascada que lleve a un cambio climático apocalíptico[27]. Lo que Steffen y Röckstrom plantean como una hipótesis a estudiar, y cuyo límite inferior de desencadenamiento está por encima de los 2º, Bendell lo asume como un proceso en curso con efectos sociales contrastados.
En cuanto a la confusión de no linealidad con irreversibilidad, el error es aún más evidente. El cambio climático presenta fenómenos de no linealidad. Pero eso no equivale a considerarlos imposibles de detener. Ni siquiera en un sentido coloquial, y no puramente matemático, la no linealidad de un proceso puede equipararse ni a su carácter exponencial (un tipo de no linealidad, pero no la única) ni mucho menos a su desbocamiento incontrolable. Los autores de la crítica a Bendell ponen un ejemplo divertido de esta falacia: “el cuerpo humano crece de manera no lineal (…) Alguien sin conocimientos de biología humana podría observar el rápido crecimiento de un recién nacido y concluir que una persona de 80 años debería medir 100 pies de altura, pero nosotros sabemos que no es así”. Las dinámicas no lineales que presenta nuestro clima pueden dejar de funcionar como tales, especialmente si reducimos drásticamente nuestras emisiones de CO2.
En definitiva, tanto en los puntos de inflexión como en la confusión de no linealidad e irreversibilidad en Bendell está operando esa aporía lógica que en Contra el mito del colapso denominé abuso del holismo, y que intentamos analizar César Rendueles, Jaime Vindel y yo mismo de modo más detallado en este artículo académico.
Más allá del desmontaje de la ciencia defectuosa de Bendell, Nicolás et al. reflexionan de un modo lúcido sobre las implicaciones políticas del colapsismo climático, y llegan a conclusiones análogas a las que algunos venimos defendiendo desde hace un tiempo: el colapsismo daña al movimiento climático porque desmotiva, deslegitima, oscurece la capacidad de análisis e ignora los aspectos sociales y políticos cruciales de aquellos procesos que pudiesen equipararse a un colapso, como son los impactos diferenciados y su gestión mediante el incremento de la desigualdad y el uso de la violencia política[28].
De nuevo, en lo que ha venido siendo mi línea argumental fuerte desde que la polémica sobre el colapso tomó cuerpo en el debate ecologista en España, negar la inevitabilidad de un colapso social provocado por el cambio climático en ningún caso significa rebajar la peligrosidad de la situación climática en la que nos encontramos. Solo se trata de no exagerarla, precisamente, para poder ponerle remedio.
En ese sentido, ya no cabe duda de que resulta obligatorio pensar el siglo XXI asumiendo dos evidencias: i) la crisis climática se está acelerando, haciendo cada vez más probable un desplazamiento de nuestra trayectoria evolutiva hacia escenarios muy duros; ii) sus impactos van a ser más frecuentes e intensos. Respecto a lo primero, existen muchas posibilidades de que en los próximos cinco años superemos el 1,5º de temperatura media establecido en el acuerdo de París, aunque sea de modo temporal. En cuanto a los impactos, estamos aún en la rampa de lanzamiento del tipo de perturbación material que la crisis climática va a convertir en rutina: entre 1970 y 2020 los eventos climáticos catastróficos se han incrementado por cinco y la tendencia no dejará de aumentar los próximos cincuenta años.
De cara a elaborar el programa y la estrategia discursiva ecologista de SUMAR en las pasadas elecciones del 23J, el equipo de militantes que nos embarcamos en esa tarea elegimos un par de ejemplos, aterrizados en el contexto español, que podían ser llamativos. Por un lado, en España las olas de calor matan cuatro veces más que los accidentes de tráfico: según el ISCIII, en 2022 hubo 4.700 víctimas atribuidas al calor frente a las 1.145 personas que, según la DGT, fallecieron el mismo año por accidentes de tráfico. Por otro, hasta un 75% de la superficie de España está en riesgo de desertización. En un tercio del país, el proceso está muy avanzado. Esto es producto de una combinación entre los efectos del cambio climático[29] y el comportamiento de minorías extractivistas que viven de dar “pelotazos hídricos”: quizá el caso más sangrante es Doñana (un gobierno autonómico legislando para regularizar cientos de pozos ilegales que han llevado a la casi destrucción de uno de los mayores patrimonios naturales de Europa). Pero el problema de fondo es que, pese a que nos falta y nos faltará cada vez más agua, casi el 80% de la misma la empleamos en el regadío agrícola, en no poco porcentaje de carácter superintensivo, fundamentalmente para exportar frutas y hortalizas. Un regadío que hoy se aplica incluso en cultivos tradicionales de secano, como el olivar o los almendros. Como telón de fondo, pensemos que la venganza de la geografía de la que hablaba Kaplan en España se concreta en su posición a medio camino entre dos áreas sobre las que se espera impactos climáticos muy distintos: la Europa Atlántica y lo que Antxon Olabe llama el “Mundo Seco” (Magreb y Oriente Medio). Será nuestra voluntad de mitigación y adaptación la que termine empujando a nuestro país hacia una u otra región socioclimática a final de siglo.
De todo este repaso a nuestra grave situación climática cabe esperar cuatro grandes tendencias robustas con las que tendremos que convivir el resto de nuestra vida, que tendrán perfiles espaciotemporales distintos:
1. Los desastres climáticos puntuales y regionalmente circunscritos, en su más diversa forma (olas de calor, sequías, grandes tormentas y huracanes, megaincendios) van a ser cada vez más habituales. Como nos enseñó la teoría de la vulnerabilidad crítica, encabezada por Ben Wisner y la revista Desastres en los años setenta, no existen desastres naturales en la medida que los “golpes de la naturaleza” siempre están mediados por una vulnerabilidad socialmente construida, que tiene efectos diferenciales en función de la clase, la raza y el género, y que responde a desigualdades nacidas de relaciones de poder. Por tanto, el impacto destructivo de estas catástrofes locales dependerá de la desigualdad socioeconómica subyacente. También del éxito o el fracaso de las políticas de adaptación que impulsemos estos años (un asunto este que además va a poner en grave riesgo una de las piezas clave de nuestra economía capitalista financiarizada: las aseguradoras privadas).
2. El caos climático va a introducir (ya lo está haciendo) focos de estrés, perturbación crónica y creciente conflictividad política en las diversas economías nacionales del mundo en la medida en que afecte a parámetros atmosféricos cuya estabilidad era premisa tanto de su metabolismo socionatural como de su patrón de acumulación capitalista e inserción económica internacional. A diferencia de los desastres climáticos puntuales, fácilmente representables en mensajes mediáticos espectaculares con alto poder de captar nuestra atención colectiva, y susceptibles de generar respuestas rápidas aunque limitadas, estos vectores de tensión climática se parecerán más a una soterrada guerra de desgaste más difícil de definir y cuyo abordaje exige una mirada de largo plazo. En el caso de España, los grandes candidatos son el agua (con una creciente tensión entre la agricultura de regadío en expansión delirante y un estrés hídrico en aumento) y la degradación de las condiciones que nos han convertido en una superpotencia turística.
3. El caos climático va a ir inyectando tensiones cada vez más fuertes en el sistema agroalimentario global. De momento, las afectaciones regionales han podido ser solventadas por los excedentes productivos en otras regiones del mundo. Pero este margen de seguridad se estrecha. Según Antxón Olabe, diversos informes advierten de que la pérdida de rendimiento de las cosechas mundiales puede ser ya relevante en el año 2030, y preocupante a mediados de siglo[30]. Kai Kornhuber, por ejemplo, señala en sus investigaciones que los grandes graneros del mundo están geográficamente situados en territorios susceptibles de sufrir fenómenos de cúpula de calor simultáneos. Esto sería un efecto de la alteración serpenteante de la corriente de chorro que gobierna el tiempo atmosférico en estas latitudes. Por tanto, los modelos climáticos tienden a subestimar la concurrencia en el tiempo de eventos extremos que pueden generar bajos rendimientos agrícolas sincronizados, que perturbarán nuestros niveles de seguridad alimentaria[31].
4. El caos climático va a acentuar, ya lo está haciendo, la presión de los flujos migratorios, tanto domésticos como externos, que son siempre realidades demográficas explosivas difíciles de gestionar (aunque su gestión pueda ser mucho más humana y justa que la que hoy exhiben las autoridades europeas). En España se solaparán ambos procesos, pues por nuestras circunstancias geográficas somos, al mismo tiempo, uno de los países donde el cambio climático va a generar mayores asimetrías territoriales internas y, a la vez, primera frontera del mundo desarrollado con la ruta migratoria de una de las zonas donde están previstos los mayores incrementos de la inhabitabilidad (el Sahel).
La hostilidad climática está asegurada, pero no el colapso. Las soluciones siguen a nuestro alcance. Los autores del Informe de la situación del clima las señalan, añadiendo una ambición transformadora en lo político y en lo social que no solo compartimos, sino que debemos celebrar: reducir drásticamente las emisiones, yendo más allá de una rápida descarbonización, para transformar nuestro sistema económico y nuestros modos de vida en un sentido poscrecentista, fomentar la adaptación, hacerlo con justicia social (incluyendo transferencia de dinero, recursos y tecnología al Sur global) y seguir investigando con el objetivo de encontrar nuevas posibilidades tecnológicas para eliminar dióxido de carbono adicional, pero bajo un principio de precaución que impida rebajar la ambición climática en base a promesas tecnológicas no probadas. La verdadera incertidumbre es si lograremos articular la voluntad social y política suficiente para hacer lo que sabemos que debemos y podemos hacer.
Con todo y ello, los avances no son inexistentes. Antes del Acuerdo de París, nuestra trayectoria de emisiones nos encaminaba a un auténtico cataclismo, con una subida de temperatura de 3,5º a final de siglo. Hoy estamos en una ruta de 2,5º y los compromisos políticos adquiridos nos llevan a una subida de temperatura de 2,1º a finales de siglo. La brecha para quedarnos por debajo del 1,5º todavía es grande y el margen temporal se estrecha, pero según la AIE, sigue siendo posible. En definitiva, a pesar de sus insuficiencias y de su mala fama merecida, el Acuerdo de París está empezando a tener efectos. Quizá sea demasiado optimista afirmar, con Antxón Olabe, que «París está funcionando»[32]. Pero tampoco es riguroso evaluarlo de un modo absolutamente negativo, como si nuestro sistema energético no hubiera dado desde París un giro decidido hacia la descarbonización. Y una combinación de nuevas políticas climáticas más decididas, transformaciones sociales ambiciosas y nuevos desarrollos de la revolución tecnológica renovable en curso puede estabilizarnos en un umbral de seguridad climática que, sumándole adaptación y justicia social, siga ofreciendo posibilidades de vidas buenas en la mayor parte de nuestro planeta.

Fuente: IEA/ CarbonBrief
5. Un siglo XXI difícil: los desgarros en la trama de la vida
Lejos de la imagen armónica y bucólica de la naturaleza como un cosmos ordenado y equilibrado que maneja el ecologismo más esencialista, la biosfera en tanto que sistema de ecosistemas auto-organizado y auto-reproductivo es hija de una historia turbulenta, llena de agitación, violencia y catástrofes. Antes de que se originase el actual proceso antropogénico de destrucción de biodiversidad, la historia natural registra, al menos, cinco grandes extinciones masivas que redujeron sustancialmente el número de especies y que cambiaron la trayectoria evolutiva de la vida en nuestro planeta. Como afirma Latour, Gaia “no resulta una figura de armonía. En ella, nada de maternal, o bien ¡hay que revisar de cabo a rabo lo que se entiende por Madre!”[33].
Este proceso evolutivo, lejos de ser un el resultado de una selección natural pasiva, fue siempre co-creado en un revoltijo sin teleología ni guion. Todas las especies, no solo la humana, moldean su ambiente en la medida de sus posibilidades con el objetivo de volver un poco más probable su supervivencia. Muchas de ellas, empezando por las bacterias, lograron desarrollar incidencias planetarias y agencias terraformadoras decisivas: al fin y al cabo, el oxígeno terrestre es un subproducto tóxico de las cianobacterias, un fenómeno de polución masiva del eón arcaico que otras formas de vida pudieron aprovechar para desarrollarse y prosperar.
Sin embargo, hecho este apunte imprescindible para evitar caer en el error conceptual de otorgar a la “naturaleza” un estatuto ontológico prístino y virginal gobernado por la idea de imperturbabilidad, nuestra red de ecosistemas es producto de un proceso co-evolutivo de ritmo geológico en el que millones de parámetros han ido ajustándose mutuamente para dar lugar a ciertos patrones de recursividad estable sobre los que se asientan las posibilidades de existencia biológica de una determinada especie. Este es el sentido de la famosa expresión del ecosocialista Barry Commoner, “la naturaleza es más sabia” [34]. Lo que llamamos naturaleza es producto de una complejidad evolutiva que solo de modo muy superficial estamos empezando a comprender[35].
Antes de proseguir, conviene aclarar que el problema de la biodiversidad admite dos abordajes morales. No son totalmente excluyentes. Para las éticas biocéntricas, la destrucción de la trama de la vida es un crimen porque toda forma de vida tiene un valor en sí mismo. Para las éticas antropocéntricas, la destrucción de biodiversidad es un error en la medida en que nuestras sociedades dependen de ecosistemas autosustentados, que aportan funciones esenciales que nunca podremos sustituir con tecnología (desde la polinización hasta la generación de suelo, pasando por el aprovisionamiento de materias primas). Mi posición personal es la de un antropocentrismo débil: sin renunciar a reconocer el valor en sí mismo de toda forma de vida, el asunto debe ser afrontado en términos políticamente operativos, priorizando un enfoque que ponga en el centro los daños que la destrucción de ecosistemas ya está generando en las sociedades humanas, y que de no corregir nuestro rumbo tenderán a agravarse.
Por todo lo dicho la alteración de las relaciones naturales no supone un pecado ontológico, pues el dinamismo y el devenir son condiciones inevitables de la aventura de la vida. Pero sí que puede implicar una perturbación tan disruptiva que lleve a determinadas especies a la extinción, expresión límite de su fracaso evolutivo. Este es el marco correcto con el que debemos enfocar otro de los frentes más problemáticos de nuestro difícil siglo XXI cortísimo, el de la hecatombe de biodiversidad en curso: un enfoque centrado en preocuparse por evitar la quiebra la estabilidad ecosistémica recursiva en el que una especie como la nuestra prospera biológicamente. Y que es diferente de un enfoque de impacto cero que busca evitar cualquier interferencia sobre una supuesta naturaleza atemporal. Seguramente, Manuel Arias Maldonado tiene razón al concluir que la ingeniería de ecosistemas es una obligación de la Razón de Especie que se nos impone como se impone la Razón de Estado a las decisiones de los gobiernos.[36] Pero el grado de plasticidad otorgado a los parámetros en los que operará esta ingeniería de ecosistemas pueden ser muy distintos. Tanto la permacultura como la geoingeniería son formas de ingeniería de ecosistemas, de artificialización de la naturaleza. Y es evidente que no pueden ser consideradas dos tecnológicas equivalentes. Necesitamos marcos categoriales que nos permitan distinguir que hay de diferente entre ambas: en su escala, en sus riesgos, en sus efectos buscados e involuntarios, en el modo de relacionarse con los procesos ecosistémicos. La permacultura, epistemológicamente más modesta y enfocada al usufructo de las dinámicas auto-reproductivas de la naturaleza. La geoingeniería, mucho más ambiciosa en su pretensión de rediseñar el sistema climático como un geoartefacto domesticado, puesto bajo nuestro control integral y, salvando las distancias, haciendo del tiempo atmosférico algo parecido a lo que hicimos con el cerdo respecto al jabalí.
Según el Informe de Evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas del IPEBS (el equivalente al IPCC en el ámbito de la biodiversidad)[37], las sociedades industriales están sometiendo al conjunto de los ecosistemas globales a una presión destructiva muy intensa, que en el siglo XXI llegará a un punto de saturación peligroso.
En este primer informe de síntesis, del año 2019, este organismo científico señala que en el último medio siglo 14 de las 18 categorías de contribuciones de la naturaleza evaluadas, como el carbono orgánico del suelo, la diversidad de polinizadores o el papel de los arrecifes de coral en las dinámicas de protección costera, han disminuido sustancialmente. A su vez, el 75 % de la superficie terrestre ha sufrido alteraciones, mientras que el 66 % de la superficie oceánica está experimentando efectos acumulativos perturbadores y se ha perdido ya más del 85 % de la superficie de humedales. Y si bien el declive forestal se ha ralentizado a nivel global, este no siempre responde a una adecuada regeneración ecosistémica, pues lejos de asistir a un renacer del bosque en toda su plétora de biodiversidad lo que estamos impulsando son monocultivos al servicio de la industria maderera y papelera. Además, la deforestación sí ha conocido un importante incremento en los trópicos. Este punto resulta especialmente relevante por dos motivos: el primero, porque uno de los puntos de inflexión climática cuya superación nos puede alejar irreversiblemente de las condiciones del holoceno es la mortandad masiva de la pluviselva Amazónica, su conversión en una sabana seca; el segundo, porque como veremos, la apertura de la selva tropical a la explotación extractivista masiva de un puñado de mercancías abre la puerta a uno de los efectos más peligrosos de la crisis de biodiversidad: los saltos zoonóticos de patógenos entre especies.
A su vez, hoy tenemos constancia de que la abundancia de especies autóctonas en la mayoría de los biomas terrestres se ha reducido, como mínimo, en un 20 %. En promedio, el 25 % de las especies de grupos de animales y plantas evaluados por el IBEPS están amenazadas, y el ritmo de extinción en todo el mundo es ya decenas (y quizá centenas) de veces superior a la media, al menos, de los últimos diez millones de años. Esto es lo que anima a muchos científicos a decretar que estamos inmersos en la sexta extinción masiva de la historia de la vida en la Tierra, con la diferencia de que esta tiene un origen antropogénico. El IBEPS señala cinco impulsores humanos directos de este proceso, por este orden de importancia: el cambio en los usos de la tierra y el mar (agricultura, ganadería y pesca), la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras.
Entre estos impactos cabe distinguir escalas, pues los hay de incidencia local y regional pero también existen impactos de incidencia global. De no adoptar medidas urgentes, en el siglo XXI veremos multiplicarse los primeros por todas las geografías de sacrificio que el capitalismo tiende a producir en sus violentos ordenamientos espaciales. Aunque el colapso ecosocial es un mito, el colapso ecosistémico no lo es en absoluto. Los ejemplos abundan, tenemos a nuestra espalda una historia profusa de desastres ambientales que han destruido o arruinado ecosistemas enteros más o menos valiosos, y no existe país o región que no pueda aportar el suyo a esta lista negra. En España, los que han logrado captar la atención del debate público reciente son la muerte del Mar Menor y la agonía de Doñana. Dos buenos iconos de lo nociva que puede ser la irracionalidad inherente a nuestro sistema económico cuando a esta se le suma una gestión marcada por el integrismo ideológico neoliberal y extractivista en el que nuestra derecha nacional se ha atrincherado. Pero esta no es una historia nueva: desde el Prestige a Aznalcóllar, cada cierto tiempo el juego de la ruleta rusa de la externalización de daños ambientales, que el capitalismo promueve para mantener tasas de beneficios elevadas, se cobra una nueva víctima. Las consecuencias para los territorios son de sobra conocidas, y nos recuerdan la pertinencia del principio de ecodependencia: los daños en los ecosistemas siempre traen bajo el brazo ruinas económicas y laborales y problemas de salud pública.
Pero además de una exacerbación puntillista de enclaves ecológica, económica y socialmente muertos por el conjunto del planeta, con consecuencias dramáticas para los habitantes de dichos territorios, la crisis de biodiversidad puede escalar hasta presentar manifestaciones y desafíos de morfología global. En este punto, conviene ser precavidos porque muchos discursos ecologistas dan credibilidad a una idea holista de efecto-cascada que en, la práctica, se está comenzando a comprobar que homogeniza demasiado los procesos de cambio de estado cuando se bordean los puntos de inflexión de un sistema. Hacia lo que apuntan algunas investigaciones recientes en ecología es que concebir los puntos de inflexión como si fuera un interruptor solo es válido para sistemas sencillos, homogéneos y cerrados, como son los lagos. Fuera de ellos, en los sistemas abiertos y complejos, en las situaciones de estrés cercanas a puntos de inflexión, los sistemas tienden a presentar arreglos especiales desiguales que incrementan la resiliencia y generan opciones de reversibilidad[38]. Sin embargo, aunque podamos esperar alguna buena noticia de este aumento de la resolución de los estudios que están desarrollando las Ciencias de la Tierra al respecto, las amenazas de la pérdida de biodiversidad en la escala macro son suficientemente alarmantes como para tomárselas muy en serio.
El primer foco de impacto global de la crisis de biodiversidad está relacionado con el clima. Hemos mencionado que algunos de los 14 puntos de inflexión climática que localiza el IPCC tienen su desencadenante en procesos de destrucción de grandes ecosistemas, como la conversión de la Amazonía en una sabana seca. Lo mismo valdría para el bosque boreal. A su vez, la capacidad de los océanos de absorber carbono está directamente relacionada con la variedad y riqueza de unas algas unicelulares, las diatomeas. La importancia de la biodiversidad es igualmente crucial en todos los sistemas de secuestro natural de carbono. Es decir, las afecciones cambio climático-biodiversidad son de doble dirección: el cambio climático es uno de los vectores más importantes de destrucción de biodiversidad, y la destrucción de biodiversidad puede acelerar el cambio climático.
El segundo foco de impacto global de la crisis de biodiversidad lo encontramos en las tasas aceleradas de desaparición de algunas especies animales con funciones ecosistémicas críticas, como son los insectos –imprescindibles para la polinización-, han despertado una justificada y reciente alarma científica. A partir de la publicación en 2017 de un informe pionero de la Sociedad Entomológica de Krefeld, en la revista PLOS One, que constató la drástica reducción de la biomasa media de insectos voladores en reservas naturales de Alemania (de hasta un 76%, y un 82% en verano)[39], se han multiplicado las investigaciones que ofrecen pruebas contundentes de este problema en diversos países del mundo, aunque los datos y los pronósticos siguen abiertos a discusión.
El tercer foco de impacto global de la crisis de biodiversidad es menos especulativo y más empírico. Lo que ya nos ha enseñado la experiencia de un modo traumático es que presionar de esta manera la trama de la vida convierte el mundo en una fábrica potencial de pandemias. En las últimas décadas se está incrementando la aparición de nuevas enfermedades infecciosas a un ritmo histórico sin precedentes (como el sida, la Gripe Aviar, la Gripe A, el SARS, el MERS, el Ébola y el Zica,). Entre dos tercios y tres cuartas partes de las mismas se originan en procesos de transmisión zoonótica. La causa última es la apertura de los bosques intertropicales, que son los mayores reservorios víricos y de biodiversidad del planeta a los circuitos de acumulación de capital. Un proceso que ha conocido un salto de escala en las últimas tres décadas con el incremento de la demanda de algunas mercancías muy concretas: madera, soja, carne de res, aceite de palma, café, y azúcar[40].
Como expone Malm[41], la deforestación es la primera línea de frente de este proceso de invasión del bosque tropical por parte de los intereses de la economía capitalista. Y la deforestación aumenta las zonas de frontera y por tanto de fricción entre humanos y huéspedes potenciales de patógenos. En este punto la destrucción de biodiversidad es clave en la facilitación de la transmisión zoonótica porque la biodiversidad es un amortiguador que diluye las cadenas de transmisión. El aumento de la fricción implica un aumento de las posibilidades de contagio. Todo ello se da en un contexto en el que la deforestación encierra a los huéspedes en espacios restringidos, aumentando el estrés que afecta a su sistema inmunitario, que al verse debilitado genera picos de excreción viral.
Por si fuera poco, a esta presión inédita sobre el bosque tropical se le suma que el último medio siglo nos hemos embarcado en un experimento que tampoco tiene precedentes y que responde a la misma compulsión económica: obligar a miles de animales de una misma especie, y sometidos a fuerte proceso de homogenización genética, a vivir hacinados en espacios muy reducidos. Como no se cansan de repetir los biólogos, en los monocultivos genéticos no hay amortiguadores ni cortafuegos. Nuestras macrogranjas se han convertido en una suerte de casinos genéticos donde la selección natural está jugando a los dados del apocalipsis, esa tirada que Malm llama el doble uno: máxima virulencia, máxima transmisibilidad. Y a todo ello tenemos que sumarle la interconexión humana sin precedentes que supone el sistema de aviación internacional movido con petróleo, que facilita que cualquier patógeno que dé el salto a una persona tenga por delante una suculenta perspectiva de reproducción biológica. Todo paciente cero es hoy la puerta de entrada a 8.000 millones de cuerpos humanos predispuestos a ser infectados.
Por todo, y como consecuencia directa de la crisis de biodiversidad, es razonable pensar que la pandemia del covid19 no será la única del siglo. Algunos virólogos han llamado a nuestra era la de la emergencia sanitaria crónica, que además se retroalimentará con otros impulsores de nuestra Policrisis, como el cambio climático, que ya está obligando a muchas especies a migrar y extienden el área de acción de los vectores transmisores de enfermedades. En contraposición, que la COVID-19 haya demostrado una mortandad menor a otras grandes enfermedades del pasado tiene que ver con las ventajas de una humanidad interconectada, como el entrelazamiento económico y la cooperación científica. Pero, a su vez, esta intensa interconexión explica la vulnerabilidad de nuestra economía a estos impactos, mucho más acusada en 2020 que, por ejemplo, en la gripe de 1918.
De no revertir la tendencia en curso de destrucción de biodiversidad, durante el cortísimo siglo XXI enfrentaremos una proliferación del tipo daños locales y regionales que ya conocemos, de alto impacto pero espacialmente circunscritos, y una creciente emergencia de peligros globales, también de alto impacto pero de incidencia planetaria, que la pandemia nos ha permitido intuir. La solución, a grandes rasgos, es conocida, aunque el diablo está en los detalles de su aplicación:
1. Por un lado, retrotraer la antroposfera y dejar espacio a la biosfera. Medio planeta para cada una, según una célebre propuesta de E.O. Wilson, derivada de sus célebres estudios sobre biodiversidad y extensión territorial en ecología insular (al fin y al cabo la Tierra es una “isla” en el mar vacío del sistema solar)[42]. A día de hoy, esta proporción, si tomamos los espacios legalmente protegidos como “biosfera”, está volcada a favor de la antroposfera en una proporción de 84-16 en áreas terrestres y aguas de interiores y 92-8 en áreas marinas. La crisis de biodiversidad es, fundamentalmente, una crisis de usos del suelo. Un reequilibrio de este calibre solo sería posible si la dieta humana se balancea notablemente hacia un consumo preferente de productos vegetales.
2. Por otro lado, no solo dejar espacio sino también sanar, y emprender un esfuerzo activo y masivo en la regeneración de ecosistemas, algo que la experiencia nos enseña que puede lograr éxitos espectaculares en plazos medios (entre una y tres décadas, según el ecosistema)[43]. Esta tarea debe ser incorporada como uno de los frentes de expansión laboral incentivada por programas de empleo público de un Green New Deal transformador.
3. En tercer lugar, frenar los vectores de destrucción de biodiversidad que no tienen que ver con la competición por el suelo: cambio climático, contaminación y especies invasoras.
4. Finalmente, fomentar un proceso de renaturalización granular y proliferación de archipiélagos de biodiversidad en los hábitats antropogenizados, como son las ciudades (parques, huertos urbanos, ejes verdes).
De nuevo, como en el caso del clima, aunque con la biodiversidad estamos entrando en terreno muy peligroso, una crisis crónica de impactos graduales salpicada de shock puntuales, que pueden ser locales o globales, un colapso ecosocial al modo en que se concibe en ciertos enfoques del discurso colapsista parece poco probable. A su vez, las soluciones están a nuestro alcance: de nuevo, la pelota del futuro está en el tejado de la política.
6. Un siglo XXI difícil: los monstruos energéticos de un claroscuro histórico
La primera década del nuevo milenio estuvo marcada por un intenso debate energético a partir de la publicación de un célebre artículo de Campbell y Laherrère en el año 1998, El fin del petróleo barato[44]. En él se utilizaba la metodología del geofísico norteamericano Marion King Hubbert para proyectar un pico global del petróleo en la primera década del siglo XXI, a partir del cual su producción declinaría irreversiblemente por razones geológicas. En base a esta proyección, y debido al impresionante carácter petrocéntrico del mundo contemporáneo (80% de combustibles fósiles en su matriz energética, y un cuasi monopolio del petróleo en sectores como el transporte o la agricultura industrial), se generó una escuela colapsista que entendía que la conclusión lógica de este cruce de datos era la inmediata condena a muerte de la sociedad industrial tal y como la conocíamos. La complejidad moderna no podría sostenerse en un contexto de declive irreversible de la disponibilidad energética, lo que auguraba un proceso traumático de simplificación social. Esto es, un colapso. Los acontecimientos de la primera década del 2000 (la invasión de Irak, el incremento espectacular de los precios del crudo dentro del superciclo de las materias primas empujado por el desarrollo chino, la crisis financiera de 2008) contribuyeron mucho a conformar la narrativa del peak oil como una mirada novedosa que articulaba los sucesos de aquella década con una coherencia explicativa muy potente.
Sin embargo, hacia el año 2015 resultaba evidente que el relato del peak oil no cuadraba con la realidad. Sin duda la primera mitad de la década de los diez había sido turbulenta. La crisis financiera puso contra las cuerdas el supuesto fin de la historia neoliberal. Su gestión austericida, especialmente integrista en Europa, provocó un ejercicio de tortura sádico e innecesariamente doloroso sobre el cuerpo social. Revueltas y estallidos populares cambiaron el mapa político del mundo. Pero hacia mediados de década, era evidente que, al menos en Occidente, pero con mucha más razón en China, que conoció tras 2008 un momento expansivo de su metabolismo económico sin precedentes[45], así como en muchos países emergentes, el suministro energético, el orden público o la seguridad alimentaria no se habían visto sustancialmente alterados. También resultaba poco discutible que la producción de petróleo en EEUU había revertido la tendencia declinante de su pico del petróleo nacional de 1971 gracias a la revolución tecnológica del fracking (en 2018 llegaría incluso a superar su record histórico de producción) aunque esto implicara nuevos problemas técnicos, financieros y ambientales de diverso tipo. O que la percepción de riesgo de escasez energética, que había sido notable entre las élites durante los años 2000, había disminuido radicalmente. Un auténtico “change game” al que se le puede seguir la pista en el cambio de posiciones de algunos autores que habían ayudado mucho a consolidar el discurso del peak oil, como el español Mariano Marzo o el italiano Ugo Bardi.

Fuente: EIA.
A día de hoy, en los círculos de especialistas energéticos, el sentimiento predominante es que el momento peak oil fue una falsa alarma. O al menos, un problema parcialmente pospuesto. Como ejemplo, una de las figuras más importantes del pensamiento energético en España, Antxón Olabe, asesor del Ministerio de Transición Ecológica entre los años 2018 y 2020, y uno de los cerebros del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (la hoja de ruta oficial del gobierno español para la descarbonización del país), se refería en su último libro a la cuestión del peak oil con estas palabras, de las que extraigo algunos fragmentos relevantes:
“Los defensores de dicha hipótesis se equivocaron. En los casos ideológicamente más extremos, se construyó toda una narrativa sobre el inevitable colapso ecosocial y civilizador, cuya causa principal sería la incapacidad del sistema energético para bombear petróleo barato a la economía (…). Pues bien, una década y media después, el sistema energético mundial, lejos de enfrentar un problema de escasez de oferta de crudo, dispone, como hemos dicho, de reservas de petróleo equivalentes a cincuenta años de la producción actual (…)[46].
Y después de enumerar las diferentes innovaciones en curso que están surgiendo para enfrentar la crisis climática (despliegue de renovables, movilidad eléctrica), Olabe concluye afirmando que “el auténtico problema del sistema energético en general, y del sector del petróleo en particular es, a medio y largo plazo, el de encontrarse con una ingente cantidad de activos varados”[47].
La hipótesis del peak oil tenía una cara b que ayudaba a cimentar el pesimismo energético sobre el futuro de la sociedad industrial y la creencia en una simplificación social traumática: la supuesta imposibilidad de las energías renovables para servir de matriz energética a una sociedad industrial compleja. A partir de toda una serie de desafíos inherentes a las renovables (su carácter de flujo, su intermitencia, que exige desplegarlas en paralelo a nuevas infraestructuras de almacenamiento y de interconexión eléctrica, su menor densidad energética, su demanda de espacio, la necesidad de minerales limitados para su construcción o el peso minoritario de la electricidad en el consumo total de energía primaria) se concluía que la nueva generación de renovables de alta tecnología eran un apéndice del mundo de los combustibles fósiles. Una flor histórica de un día que se marchitaría con el declive del petróleo. En el futuro su presencia sería pequeña, incapaz de aportar las ingentes cantidades de energía a la que el capitalismo fósil nos había acostumbrado, estando la matriz energética de una sociedad sostenible marcada por un fortísimo decrecimiento y configurada por formas parecidas a la de la explotación energética renovable de la era preindustrial (aprovechamiento mecánico y térmico, con poco o nulo almacenamiento).
A día de hoy, el debate sobre el potencial energético de las renovables dista de estar cerrado. Los expertos que han dedicado sus carreras académicas a estudiarlo barajan escenarios muy distintos. Véase a continuación las diversas estimaciones que ha recopilado Martín Lallana sobre potencial fotovoltaico y eólico para un trabajo de próxima publicación, y téngase en cuenta que el consumo actual de energía primaria en 2021 fue de 595/EJ año. Como puede comprobarse, los equipos científicos más pesimistas auguran la necesidad de un fortísimo decrecimiento, con un consumo final de energía primaria reducido a un tercio del actual. Los más optimistas apuntan en sentido contrario, y especulan sobre la posibilidad de multiplicar por cuatro o por cinco el actual consumo de energía global antes de que las renovables toquen techo. Sin embargo, es preciso apuntar que en los últimos años se está formando un consenso creciente alrededor de unas expectativas moderadamente optimistas, que podrían sintetizarse en la siguiente idea: las renovables pueden suministrar un consumo energético análogo al actual, aunque existen incertidumbres sobre cómo deberán transformarse los sectores de difícil electrificación y que impactos tendrá esto en nuestros modos de vida.
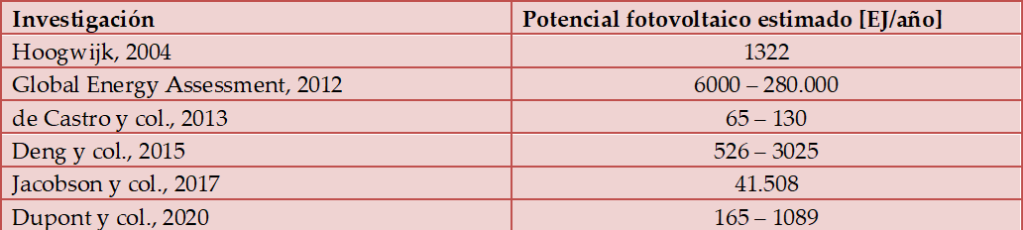
Fuente: Martín Lallana, investigación en curso.

Fuente: Martín Lallana, investigación en curso.
Este consenso ha estado, en parte, empujado por la espectacular revolución tecnológica que está conociendo el sector de las renovables. Reconocer este hecho no es pecar de tecnoptimismo, como suele despreciar el ecologismo colapsista, sino atender a la realidad con mirada fría sin prejuicios ideológicos: la reducción de costes de las energías renovables en los últimos 12 años, especialmente en la fotovoltaica, ha superado las expectativas más optimistas, protagonizando uno de los abaratamientos más importantes de una tecnología en la historia económica moderna. Hoy, en el 80% de los países, es más barato producir un kilovatio con renovables que con fósiles. Este horizonte de rentabilidad, esta compatibilidad de las renovables con las lógicas del capitalismo, explica porque ahora sí la transición energética comienza a avanzar a la velocidad y la intensidad que exige el IPCC.
Quedan, por supuesto, problemas que resolver. El despliegue de las interconexiones y el almacenamiento va rezagado. La implantación de las renovables dista de ser social y territorialmente justa. Las presiones crecientes sobre los yacimientos minerales auguran nuevas tensiones internas (conflictos territoriales contra la minería), externas (geopolítica de los minerales) y posibles dificultades de suministros que habrá que planificar y administrar democráticamente, algo que sería mucho más factible en una economía ecosocialista (mediante reciclaje de minerales, el fin de la obsolescencia programada y la priorización de usos compartidos frente a usos individuales, por ejemplo transporte público frente a coche privado). Pero estos problemas son de índole política mucho más que biofísicos o tecnológicos. Y sitúan el debate sobre el futuro de una sociedad industrial sostenible en otro lugar.

Fuente: IRENA (2022) Renewable Power Generation Costs in 2022
Esto no significa que podamos dar por concluido el problema de la crisis energética. En absoluto. Pero sí conviene enfocarlo desde otro punto de vista, menos alarmista, aunque también desafiante. En un dosier en la revista Viento Sur, Iñaki Bárcena y Martín Lallana hacen una distinción entre crisis energética coyuntural (“con unas causas externas específicas, que genera un impacto durante un periodo de tiempo determinado”) y crisis energética estructural, que ellos vinculan a la fractura metabólica producida por el consumo de combustibles fósiles (una suerte de gran crisis estructural que correría en paralelo a la historia del capitalismo industrial)[48]. Tengo dudas sobre la conveniencia de pensar la fractura metabólica de los combustibles fósiles bajo la categoría de crisis. Cuando una crisis puede durar décadas o siglos, quizá es mejor considerar que sus turbulencias son parte del arreglo histórico inestable que constituye un sistema socioeconómico (y todos los sistemas socioeconómicos, y el socialismo no creo que pudiera ser una excepción, se basan en arreglos históricos inestables).
Dicho esto, es probable que las crisis energéticas de tipo coyuntural, como las que estos autores ejemplifican con la crisis petrolera de 1973, la crisis energética brasileña de 2001 provocada por la sequía, la crisis energética post-Fukushima en Japón, o la crisis energética que golpeó Europa tras la invasión rusa de Ucrania, nos sacudan periódicamente durante las próximas décadas. Esto es, conoceremos momentos de desabastecimiento y fuerte subidas de precios de la energía, que tendrán impactos económicos importantes y en casos extremos pueden llevar a los gobiernos a aplicar medidas temporales de racionamiento.
Y estos temblores sísmicos en nuestro sistema energético tendrán, efectivamente, su raíz estructural. No serán fruto de puras coyunturas desafortunadas, aunque la mala suerte también tendrá su papel, especialmente en las afecciones climáticas al sistema energético, bien mediante sequías que alteren las previsiones de producción hidroeléctrica o bien mediante catástrofes que dañen temporalmente infraestructuras clave. Esencialmente los síncopes energéticos que nos golpeen podrán explicarse por el efecto de una doble pinza sistémica y sus presiones: la desarmonización que introducen las lógicas del mercado en la transición energética entre fósiles y renovables (su anarquía, usando la vieja fórmula marxista) y el proceso de reajuste y choque de las grandes placas tectónicas que conforman el uso social moderno de la energía, y que operan adoptando la forma de grandes plataformas o alianzas geopolíticas. La crisis energética estructural del siglo XXI no es tanto una crisis absoluta de desabastecimiento geológico, como postulaba la hipótesis del peak oil, sino diversas crisis (en plural) de escasez relativa provocadas por la ausencia de mecanismos realmente efectivos de cooperación económica y concertación política a escala global.
Con el fin de atisbar el tipo de problemas energéticos que vamos a enfrentar en este difícil siglo XXI, dibujemos los grandes rasgos del vodevil energético de las próximas décadas. Un claroscuro en el resulta especialmente pertinente la afirmación de Gramsci sobre los monstruos que nacen entre un mundo que no muere y otro que no nace:
1. Durante doscientos años, y especialmente los últimos 75 años, el capitalismo fósil ha impreso una huella en el universo social moderno de carácter antropológico. Esto es, no solo ha conformado una economía fósil sino una petrocultura, en palabras de la ecofeminista canadiense Sheena Wilson. Su mantenimiento en el tiempo no solo está motivado por intereses privados ligados a los beneficios de las empresas fósiles sino por inercias profundas de nuestro sistema sociotécnico (desde el urbanismo a la alimentación pasando por nuestras infraestructuras de hábitat), de nuestros hábitos cotidianos y, como apunta Jaime Vindel, de nuestros imaginarios y valores[49]. Y su sustitución implicará una serie de fricciones de enorme magnitud porque afectará a las fibras más profundas de la vida moderna.
2. Como los combustibles fósiles están desigualmente repartidos por la corteza terrestre, el control efectivo (directo o indirecto) tanto de los yacimientos como de las rutas de suministro se ha convertido en el argumento central del gran juego geopolítico de los últimos cien años. Como explican Helen Thompson en su libro Disorder[50], la historia del siglo XX es incomprensible sin la historia de la lucha por el petróleo.
3. A su vez, dada la importancia central de los combustibles fósiles en la vida moderna, su control ha supuesto una importantísima fuente de poder. Este se ha sedimentado tanto en grandes conglomerados empresariales, con una enorme influencia, como especialmente en toda una serie de Estados que obtienen el mayor porcentaje de su PIB de los combustibles fósiles, y que dependen sustancialmente de estos para ser económicamente solventes[51].
4. A partir de principios del siglo XXI la explotación de los combustibles fósiles ha entrado en un proceso de rendimientos decrecientes. Este proceso tiene un origen geológico, pues su extracción se ha tornado más difícil y costosa a medida que los yacimientos más grandes y accesibles han sido ya explotados (esta es la parte de verdad importante que apunta la teoría del peak oil). Pero también ha sido producto de un acelerador geopolítico: el fracaso de la intentona norteamericana de reorganizar imperialmente Oriente Medio en su beneficio tras el fin de la guerra fría ha reducido la capacidad productora de la región más rica del mundo en combustibles fósiles. El ejemplo de Irak es interesante: entre los planes estadounidenses para el futuro de Irak estaba convertirlo en el mayor productor de crudo del mundo, con más de 12 millones de barriles diarios, y debido a la inestabilidad posbélica, la inseguridad inversora y el sabotaje continuo contra las infraestructuras de las fuerzas de resistencia, hoy Irak produce solo 4,5 millones de barriles diarios.
5. La mejor prueba de que estamos inmersos en un proceso de rendimientos decrecientes es que por una combinación de ambos factores (el geológico y el geopolítico) el aporte de los petróleos convencionales (los que marcaron la historia económica del siglo XX) esté estancada en unos 70 millones de barriles diarios desde el año 2005. Estos rendimientos energéticos decrecientes incrementan la ansiedad geopolítica por garantizarse el suministro futuro, aumentando la tensión en el conjunto del sistema. Diferentes países y gobiernos han tomado vías de salida plurales con diversos éxito, desde la innovación tecnológica hasta la lucha por posiciones geopolíticas favorables al acaparamiento.
6. Los rendimientos petroleros decrecientes no se ha traducido en un horizonte de escasez absoluta, como preveía el discurso del peak oil. Pero sí en un aumento de los costes y los esfuerzos para garantizar nuestros insumos energéticos fósiles. Sin embargo, lo más significativo en el panorama energético es que estos esfuerzos han tenido éxito tecnológico y geopolítico, ejemplificado en el boom petrolero del esquisto en EEUU: de una producción de cinco millones de barriles diarios en 2008 a casi 12 millones en 2022, superando incluso el nivel de producción pico de 1971 (ese cuyo pronóstico dio celebridad a las tesis de Hubbert) y convirtiéndose en el primer productor global. Un proceso que, más allá de sus aportes concretos al consumo petrolero actual, debe entenderse también en las expectativas que ha generado como situación reproducible en otras geografías.
7. Sin duda, el esquisto puede entenderse como uno de los acontecimientos centrales de principios del siglo, aliviando la sed energética mundial impulsada por el increíble desarrollo chino al tiempo que ha permitido a EEUU reducir su presencia en el avispero de Oriente Medio, que él mismo había incendiado con tenacidad. Pero esta revolución tecnológica no ha carecido de impactos negativos, más allá de los daños medioambientales evidentes (destrucción de territorios, contaminación de acuíferos y aumento de gases de efecto invernadero). El fracking, y otras formas de explotación de petróleos no convencionales, han transformado la estructura de costes de la industria. Su rentabilidad exige una horquilla de precios algo más alta que aquella que ha cimentado las rutinas económicas de la globalización neoliberal, lo que introduce una tensión inflacionaria subyacente en el sistema económico, que explota en los momentos de crisis energética (como ocurrió al dejar atrás pandemia y con la invasión rusa de Ucrania). Además, el conjunto de la economía mundial no ha tenido tiempo de digerir esta nueva estructura de costes y adaptarse a ella. Especialmente porque al ser una nueva realidad económica atravesado como ninguna otra por intereses geopolíticos, se ve sacudida por vaivenes que aumentan la incertidumbre general, especialmente los juegos de la OPEP intentando optimizar su posición frente a la nueva competencia energética. El resultado está siendo una matriz energética y de poder global inmersa en un notable proceso de desorganización.
8. En medio de esta creciente desorganización, irrumpen las renovables como alternativa energética disruptiva, motivada tanto por la necesidad de mitigar el cambio climático como por el anhelo de seguridad y soberanía energética de las naciones poco agraciadas por la geología en términos de acceso a recursos fósiles (como la mayoría de las europeas, y en cierta medida China). Cuando el desarrollo de las renovables alcanza un punto de maduración y economía de escala que las vuelve competitivas, y esto se alinea con un compromiso político fuerte a favor de la descarbonización como el Acuerdo de París, se introduce un nuevo factor de dinamismo en un mundo energético que ya estaba en estado de convulsión.
9. A todo ello debe sumarse que la implantación de las renovables vendrá acompañada de su propia disputa geopolítica, esencialmente por garantizar el acceso a suministros minerales, pero también por garantizar el posicionamiento de las industrias nacionales en los diferentes eslabones de sus cadenas de valor (desde las tecnologías mineras hasta el procesamiento de tierras raras o las baterías). La vieja geopolítica del petróleo se superpondrá, durante varias décadas, con la nueva geopolítica verde, complicando aún más el nudo gordiano de la energía en el cortísimo siglo XXI.
10. De los puntos anteriores se deriva que hoy la base energética del sistema mundial es el producto de la colisión caótica de tendencias contradictorias entre dos épocas, una en decadencia pero poderosa, y otra naciente pero débil. Por un lado, seguimos necesitando petróleo y gas cuyo acceso se ha vuelto más gravoso. Esta necesidad real se ve artificialmente potenciada por los inmensos intereses del poder de los combustibles fósiles por seguir siendo imprescindibles (nacionales en el caso de los petroestados como Rusia o Arabia Saudí; corporativos en el caso de petroleras como Exxon, que en 2012 perdió el trono de compañía más valiosa del mercado a favor de Apple). Por otro lado, parece que ya nos reorientamos definitivamente hacia unas tecnologías renovables que, si bien son ya netamente competitivas en términos capitalistas, aun presentan puntos débiles estructurales para efectuar una sustitución completa y rápida.
11. Estas tendencias contradictorias tienen expresiones económicas muy problemáticas: por ejemplo, desde 2014, la inversión de la industrial fósil en exploración y nuevos yacimientos se ha reducido sustancialmente. Esto se explica porque la estructura de costes del petróleo de esquisto es elevada para un negocio cuyas expectativas de ganancia están políticamente comprometidas, en el medio y largo plazo, por la descarbonización de la economía. El resultado es paradójico, turbulento y no carente de tensiones políticas de primera magnitud: hace unas semanas, la OPEP anunció que la industria del petróleo requería 14 billones de dólares de nuevas inversiones para asegurar una demanda que, según sus cálculos, seguirá creciendo hasta los 106 millones de barriles diarios en 2045. De lo contrario, el caos se apoderaría de los mercados energéticos. Sin embargo, unas semanas antes, la Agencia Internacional de la Energía, brazo energético de la OCDE, daba un giro histórico a su discurso tradicional anunciando que el pico de demanda de todos los combustibles fósiles se produciría antes del 2030, especialmente por el dinamismo inesperado de la transición a las renovables. Y denunciaba la sobreinversión petrolera como una tendencia arriesgada en lo económico y contraproducente en lo climático (aunque reconocía que el abandono de la matriz energética fósil no sería lineal, sino con caídas abruptas, mesetas y picos). De fondo, un problema consustancial del capitalismo para enfrentar cambios coordinados de esta magnitud: dado que en economías de mercado basadas en la agregación no planificada de decisiones de inversión privada el acompasamiento entre cambios tecnológicos tan profundos dista de ser automático o coordinado, podemos enfrentar desajustes. Por ejemplo, desinvertir por un lado más rápido de lo que invertimos por otro, generando baches transitorios de escasez en los que la oferta petrolera no sea suficiente para cubrir la demanda, incrementando los precios y teniendo impactos económicos sustanciales. El resultado de todo ello es la volatilidad. Según muchos expertos, este desgarro se acelerará a medida que la transición energética hacia las renovables fuerce un pico de demanda petrolera, y la señal de que el mundo dice adiós a los combustibles fósiles sea incontestable.
12. Estas tendencias económicas contradictorias se ven además envueltas en los marasmos de la conflictividad geopolítica, que tiene en el uso de la vulnerabilidad energética uno de los recursos más útiles para renegociar el reparto de poder mundial, tal y como se ha ejemplificado en el caso de Ucrania, y quizá ocurra también, a imitación de 1973, con la respuesta del mundo árabe ante la limpieza étnica israelí en Gaza.
13. Este claroscuro de la energía tienen también un reflejo nítido en la política nacional, obligando a nuestros gobiernos, en el mejor de los casos, a hacer de la ambivalencia energética política de Estado. Esto resultará especialmente lesivo para la legitimidad de gobiernos progresistas con fuerzas verdes transformadoras. Quizá el símbolo más agrio de esta contradicción lo hemos visto en Alemania: la policía de un gobierno de coalición de los Verdes enfrentándose masivamente a activistas climáticos que buscaban impedir la demolición del pueblo de Lützerath, que será destruido para abrir una nueva mina de carbón. Una solución de urgencia para intentar paliar el daño a la economía alemana provocado por la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia.
En definitiva, la primera mitad del siglo XXI vendrá marcado por un alto estrés energético. El producto de una confluencia dislocada entre la agonía de un mundo fósil que se resistirá a morir, y cuenta con importantes herramientas de pervivencia, siendo la más importancia el carácter fosilista de nuestra propia antropología, y los dolores de parto de un nuevo sistema basado en renovables que además tiene enfrente una batería de obstáculos no resueltos y demasiados enemigos (entre ellos, se ha sumado a última hora, en un error estratégico difícil de calibrar, una parte del ecologismo influenciado por ideas colapsistas). Si a todo esto le agregamos una autentica maraña de intereses creados y entremezclados entre sí, lo que cabe esperar de la primera mitad del siglo XXI es un mundo donde la energía gane aún más protagonismo al tiempo que se convierte en una fuente segura de perturbaciones de diversa índole.
7. Un siglo XXI difícil: la sobotkizacion de la sociedad
Fuera del mundo ecologista, existe predilección por otorgar al desarrollo de las nuevas fuerzas productivas ligadas a la digitalización, la robotización y la inteligencia artificial, el papel de elemento disruptor que va a conmocionar el desarrollo histórico de nuestras sociedades durante el siglo XXI. Para los discursos más exaltados, estamos en la antesala de un gran salto evolutivo con el que nacerá una era diferente. Toda una nueva generación de propuestas utópicas, enunciadas desde muchas aristas distintas, comienzan a dibujar los contornos culturales, estéticos y políticos de la revolución que supuestamente provocará este cambio tecnológico: cibercomunismo, aceleracionismo, xenofeminismo, extropianismo…En el reverso de este entusiasmo, los terrores tecnológicos también se han renovado. Y las advertencias apocalípticas que han acompañado el desarrollo de estas tecnologías desde sus inicios (pensemos en las preocupaciones por la explosión de inteligencia de los pioneros de la informática como I. J. Good hasta la plaga gris de nanomáquinas con la que especuló Eric Drexler en su libro Engines of Creation) han vuelto a la palestra. El último verano, los manifiestos apocalípticos firmados por los principales impulsores de compañías de IA (Musk, Hintom, Altman) se han puesto de moda. En medio de estos dos polos extremos, la creencia en que nuestras instituciones económicas y políticas van a conocer mutaciones de calado ante el nuevo ecosistema técnico que hoy está emergiendo, pero que lo decisivo será si tomamos buenas o malas decisiones al respecto, es ya un lugar común de nuestra conversación pública.
En el ecologismo, sin embargo, somos bastante reacios a incluir estas proyecciones, sean en negativo o en positivo, en nuestro marco de análisis. En muchos casos, se trata de una significativa indiferencia. En las vertientes más colapsistas, se hace bandera del choque contra estos pronósticos y se dan por seguras o muy probables realidades tremendamente contraintuitivas para el ciudadano medio, como un futuro apagón digital en el marco del colapso ecosocial, que nos llevarían a una especie de nueva edad media (no en el sentido literal, pero sí como analogía histórica válida ante el retroceso tecnológico, la descapitalización cultural y la descentralización política).
Son dos los motivos que explican esta actitud del ecologismo tan a contracorriente respecto al espíritu de nuestro tiempo. El primero, cierto escepticismo frente a las soluciones tecnológicas es un axioma constitutivo del pensamiento ecologista en tanto que su núcleo lógico es la defensa de que la sostenibilidad debe ser producto prioritario de una transformación social (económica, institucional, cultural). Dado el desequilibrio ideológico que nuestros imaginarios colectivos presentan hacia la creencia supersticiosa en la omnipotencia del I+D+i, y siempre y cuando no caiga en su contrario (una tecnofobia romántica y arcaizante) este agnosticismo tecnológico es un contrapeso saludable frente las fantasías de las panaceas técnicas que supuestamente aparecerán para solventar cualquier contratiempo o peligro. Porque muchas veces la tecnología sencillamente no puede. Como ejemplo en 2022, tras más de medio siglo de investigación, se presentó un avance teórico sustancial en el campo de la fusión nuclear. Pero su hipotética explotación comercial seguirá requiriendo décadas, quedando fuera del alcance de las urgencias energéticas del cortísimo siglo XXI.
Además, la tradición ecologista ha sido pionera no solo en recordar que la tecnología no siempre puede, sino que además no siempre debe. De la energía nuclear a la oposición a los transgénicos, el ecologismo se ha forjado luchando contra aquellos desarrollos tecnológicos que nos quedan moralmente grandes. Esto es, aquellas tecnologías cuyos impactos potenciales, por intensidad o por extensión, escapan al radio de alcance epistémico y político de las instituciones humanas.
El segundo motivo es que una parte sustancial del ecologismo (y no solo el ecologismo colapsista, también muchos partidarios del decrecimiento), proyectan un futuro marcado por una fuerte escasez energética y de materiales. Que sería incompatible con toda esa batería de desarrollos técnicos que podemos agrupar, para simplificar, bajo la etiqueta de IV Revolución industrial (robótica, inteligencia artificial, impresión 3D, biología sintética, interconexión digital a través del llamado internet de las cosas…).
En este segundo motivo ecologista subyace una crítica legítima y necesaria: en los discursos predominantes la IV revolución industrial se concibe como una moneda de una sola cara. A saber, una suerte de software angelical que parece poder flotar en un éter inmaterial, como si necesariamente su uso no estuviera vinculado a un hardware, a toda una serie de máquinas sólidas que se hacen con recursos naturales de una tierra finita y funcionan gracias a un consumo energético que tiene impactos altos y puede presentar límites. A mi juicio, es probable que los problemas de la extralimitación ecológica y material invaliden, al menos en el marco de nuestras vidas, los escenarios más optimistas como los que barajan propuestas como el comunismo de lujo totalmente automatizado, o las fantasías de terraformacion de Marte.
Pero a su vez, plantear que la crisis ecológica introduce una enmienda a la totalidad de la IV Revolución industrial es una hipótesis prematura y que, probablemente, se demostrará exagerada. En primer lugar, porque como expuse en el apartado sobre energía, los diagnósticos de escasez fuerte que el ecologismo, especialmente en sus vertientes colapsistas, dan por hecho están sujetos no solo a incertidumbre científica, sino a una creciente revisión que apunta hacia escenarios energéticos y materiales que si bien no admiten una cornucopia absoluta, sí son menos angostos. Pero además la hipótesis del bloqueo ecológico de la IV Revolución industrial peca del mismo tipo de simplificaciones políticas que son comunes en el discurso colapsista. Los impactos ecológicos de una determinada tecnología deben comprenderse siempre a través de la segmentación social, exclusión material y acceso diferencial que de hecho impone una economía nacional determinada como el Estado que la administra. Aunque es probable que no haya recursos minerales ni energía para universalizar una suerte de Cuarta Revolución Industrial cibercomunista y transhumanista, nada impide que los centros de poder imperiales no aprovechen sus privilegios geopolíticos para acaparar recursos y energía de modo excluyente. Y asegurar el desarrollo de algunas de las tecnologías de la IV Revolución Industrial de un modo tal que logren afectar sustancialmente a nuestros órdenes sociales.
Aclarado esto, si uno bucea un poco en la literatura especializada y en la divulgativa, no hay casi ningún aspecto de nuestra vida social, desde la democracia hasta los sistemas religiosos pasando por la guerra, la salud, las relaciones humanas, los dispositivos de control político o nuestra estructuras psíquicas y cognitivas, que no se vayan a ver inquietantemente alterados por la IV Revolución Industrial. Pero de todos estos impactos potenciales turbadores, me limito a uno: su efecto sobre el mercado de trabajo.
La reducción del trabajo socialmente necesario para producir una mercancía en estándares competitivos ha sido una constante histórica en los últimos 200 años. Esto es un hecho que no requiere demostración. Los ejemplos podrían ser cientos. En el textil británico, la cantidad de tejido que podían hacer 200 obreros hacia 1770 en cincuenta años antes del fin de las guerras napoleónicas, lo realizaba solo uno. Durante la Revolución Verde y la industrialización del campo, en las décadas centrales del siglo XX, el factor trabajo de la agricultura, que ocupaba a cuatro quintas partes de la población activa en el Antiguo Régimen se redujo casi a cero: un 2,4% en Alemania, un 2% en EE.UU y un 1,8% Gran Bretaña. En los años setenta del siglo XX descargar un buque en el puerto de Londres era una tarea que ocupaba a más de un centenar de personas durante 5 días. Hoy, a través de la automatización de la terminal, la hacen 8 personas en un día. En el año 2016, la empresa china Foxconn desplazó a casi 60.000 trabajadores de tareas rutinarias al ser sustituidos por robots.
Todo parece indicar que la implementación de la IV Revolución industrial agudizará estas tendencias. Tomo algunos pronósticos de modo casi aleatorio de mis notas de trabajo. A principios del siglo XXI Jeremy Rifkin, uno de los profetas más exitosos de la hipótesis de la economía poslaboral futura, auguraba que en pocas décadas apenas el 5% de la población producirá los bienes y servicios que requiere el resto. La propia Organización Internacional del Trabajo, en su informe La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo se alinea con estas tesis al preguntarse si la IV Revolución Industrial “ofrece un potencial tan grande para reemplazar la mano de obra que rompe por completo con todo lo que la precedió, y si, a fin de cuentas, no es en realidad un factor que inhibe en lugar de propiciar el trabajo decente” [52].
Como señala Peter Frase, el temor a que las nuevas tecnologías depriman la oferta laboral global es una constante de la historia del capitalismo desde la revuelta de los luditas[53]. Y hasta ahora, los incrementos de productividad que ha posibilitado el desarrollo maquínico se han visto contrapesados por la expansión de nuevos negocios que han demandado nuevos empleos. Hay quienes afirman que en el siglo XXI no será diferente. Podríamos llamar a esta corriente los defensores de la continuidad económica bajo la IV Revolución Industrial. Si nos atenemos a los hechos, no faltan pruebas que justifiquen su postura. En el mundo, cinco países lideran la innovación en robótica desde hace más de diez años, concentrando casi el 75% del volumen de inversión e implantación de robots en procesos productivos: China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, sus tasas de desempleo se mantienen estancadas o incluso han descendido ligeramente. Lo que nos muestran los inicios de la IV Revolución Industrial es un impacto asimétrico, muy diferente en función de los sectores económicos.
En el campo de expectativas contrario, los pensadores que apuestan por un corte epocal, que podríamos llamar defensores de la disrupción económica bajo la IV Revolución Industrial, no dejan de ganar peso intelectual y presencia en el debate público: superestrellas editoriales como Harari o el ya citado Rifkin, Mercedez Bunz, Mason, Romer, Cockshott y Cottrell o Bastani…Y ponen el acento en la dislocación civilizatoria que implica el hecho de convertir el mundo en información digital, ya que la posibilidad de copiar, pegar y transmitir esta información sin apenas coste rompe con los parámetros fundacionales de eso que todavía sigue siendo la definición central de la economía (pese a que esta definición hacen muchos años que sabemos que está basada en falacias antropológicas): el estudio de los medios para satisfacer necesidades humanas ilimitadas mediante recursos limitados y susceptibles de ser empleados en fines alternativos. “La tecnología de la información está disolviendo el sistema capitalista porque corroe los mecanismos de mercado, socava los derechos de propiedad y destruye la relación entre salarios, trabajo y ganancia”, afirma Paul Mason[54].
El viejo esquema marxista de las que fuerzas productivas terminan encorsetadas por una relaciones de producción obsoletas, situación que desembocaría en una revolución social, parece que se cumple en el siglo XXI de un modo tan nítido que sorprendería al propio Marx. Quienes conserven la fe en la potencia revolucionaria de nuestras sociedades tienen argumentos para considerar que ahora sí (y no en la Rusia zarista semifeudal de 1917) las condiciones estarían maduras para algo parecido al comunismo tal y como el propio Marx lo resumió en la Crítica del Programa de Gotha: de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Los socialistas descreídos del cambio social, y los reaccionarios que siguen aspirando a revertir la oleada igualitaria que desató la Revolución francesa, se lamentan o celebran las nuevas posibilidades para la jerarquía y el elitismo que ofrece un sistema socio-técnico que podría volver a la mayoría de las personas económicamente redundantes. Pareciera que la batalla sobre el futuro se dirimiera entre cibercomunismo o tecnofeudalismo.
Carezco de conocimiento especializado para evaluar si se impondrán las tesis de la continuidad o la discontinuidad económica durante la IV Revolución Industrial. Pero en este asunto creo que lo correcto es adoptar una posición de tercera vía entre un determinismo tecnológico fuerte y una total ausencia de influencia de la tecnología en nuestra organización social. Como afirma César Rendueles, la tecnología es un condicionante social menos dúctil que otros, y por tanto de efectos más persistentes. Resulta poco rebatible que, a lo largo de la historia, la tecnología genera efectos de causalidad social en el sentido en que las ciencias sociales usan la noción de causa (que es mucho más flexible que en ciencias naturales): como una limitación o ampliación de las opciones más que como un disparador universal de un efecto definido. Pero, aquí no se equivoca el sentido común popular, que un sistema socio-técnico potencial tenga consecuencias regresivas o emancipadoras depende, íntegramente, de la mediación política[55]. Si la IV Revolución Industrial nos acercará más, por usar los arquetipos cinematográficos que emplea Frase, a la abundancia comunista de Star Trek o al brutal sistema de castas de Elysium, es algo que no está inscrito en la Inteligencia Artificial o la robótica, sino en el tipo de regulación, normas e instituciones, así como las características del proyecto de sociedad, que seamos capaces de establecer.
Si no logramos imponer políticamente la primacía del derecho a la vida frente a los derechos de propiedad, lo que puede suceder con nuestros mercados de trabajo en las próximas décadas (y por ende mientras vivamos en sociedades capitalistas, con la fuente de seguridad vital y derechos de ciudadanía de la mayoría de las personas) es difícil de prever con exactitud, pero no de imaginar: precarización, exclusión, explosión de la economía informal, legal o delincuencial, agotamiento subjetivo como psicología de masas, agravamiento de los problemas de salud mental. Basta con extrapolar los impactos del baile entre robotización y desigualdad que ya hemos conocido durante la era neoliberal. Que no pueden identificarse fácilmente con un desempleo tecnológico masivo, pero sí por una avasalladora colonización de las lógicas del mercado sobre los mundos de vida.
Los connatos de robotización de la economía del último tercio del siglo XX, combinada con la desarticulación de derechos laborales, el retraimiento de las funciones sociales del Estado y la libre circulación global de mercancías y capitales, ha conducido en occidente a una precarización del paisaje social crecientemente mercantilizado, con consecuencias políticas y psicológicas devastadoras, que podríamos llamar, si se me permite la ocurrencia, sobotkización. Hago aquí referencia al carismático sindicalista Frank Sobotka de la segunda temporada de la serie The Wire (citar esta serie a la mínima oportunidad es un rito de la teoría crítica madrileña que no puedo esquivar). Sobtoka es el líder del decadente sindicato de estibadores de un Baltimore cuyo puerto, por el efecto combinado de la desindustrialización estadounidense (la Beth Steal, ubicada allí y cerrada en 2001, había sido una de las mayores fábricas de acero del mundo) y el desarrollo tecnológico de su sector, ha visto muy mermada la carga de trabajo respecto a los buenos viejos tiempos fordistas. Para intentar lograr resucitar la actividad portuaria, dar empleo a su gente, y salvar su modo de vida, Sobtoka lleva años de lucha presionando a los políticos locales para que inviertan en un muelle de grano y amplíen y drenen un canal. Con el fin de influir en aquellos que toman las decisiones mediante donaciones y sobornos, Sobtoka acaba enredado en una compleja trama delictiva relacionada con el narcotráfico y la trata de mujeres, esos negocios que están ocupando el vacío económico dejado tras la desinsdustrialización. Que no solo escapa a su control hasta acabar en tragedia, sino que además le exige, como Sísifo, empujar con esfuerzo una pesada piedra en forma de reuniones, encuentros, conversaciones informales, elecciones sindicales y peligrosas horas echadas al contrabando, que siempre vuelve a caer pendiente abajo antes de llegar a la cima y cristalizar en su deseado muelle de grano.
Hoy la vida cotidiana de una parte creciente de la población mundial (sin duda de un modo mucho más acusado en el Sur global que en el Norte, aunque en el Norte la percepción subjetiva de degradación generacional es mucho más notable) se parece mucho a una progresiva decadencia de las viejas seguridades laborales y biográficas, que tiene que ser contrapesada por una creciente mercantilización de lo cotidiano mediante el recurso a diversas formas de economía informal, tanto la legal -que posibilitan los desarrollos del capitalismo de plataforma- como en no pocas ocasiones la ilegal. Todo subsumido en una actividad frenética, compulsiva y frustrante en pos de una estabilidad vital que nunca llega. “Hasta cuando no era trabajo, era trabajo”, confesaba Sobotka a su hijo a punto de entrar en prisión, en una escena conmovedora en la que resulta imposible no sentirse tristemente identificado.
Si la inhibición potencial del empleo que porta consigo la IV revolución industrial, y de modo igualmente importante, el asalto colonizador compensatorio del mundo de los negocios a nuevos terrenos de nuestra reproducción social y cultural, no es compensada con una importante operación de reducción de la jornada laboral, redistribución de riqueza, desmercantilización de la cobertura de necesidades y blindaje de derechos sociales (eso que Polanyi llamaba el movimiento de autodefensa de la sociedad frente al mercado autorregulado), esa sobotkización del paisaje social en la que hemos crecido solo habrá sido un preludio. Y a las muchas fuentes de perturbación que la crisis ecológica trae consigo habrá que añadirle las propias de una sociedad enferma de desigualdad, exclusión, precariedad, ansiedad competitiva, sujetos agotados y daños psicosociales difíciles de reparar. Que entre otros rasgos, mostrará una predisposición bastante baja a añadir toda una batería de nuevos esfuerzos ecológicos a su difícil supervivencia cotidiana.
8. Un siglo XXI difícil: posdemocracia, exterminismo y negacionistas de la igualdad
Todo el conjunto de presiones de fondo descritas en las páginas anteriores, y que harán del siglo XXI una época muy difícil (un régimen climático desquiciado, una biosfera violentada que desgarramos en colapsos ecosistémicos regionales y produce nuevas amenazas globales en forma de pandemias, un estrés energético crónico que sobreexcita la fricción geopolítica y un desarrollo tecnológico de alto impacto) se condensan y toman forma a través de esa dimensión de lo social, cuyo efecto definidor sobre la realidad se da en una magnitud superior a cualquier otra, y que termina de perfilar la morfología de nuestros problemas: la política.
Mientras escribía estas líneas, el 7 de octubre las milicias de Hamas protagonizaron una sanguinaria incursión en territorio israelí desde la franja de Gaza, cuyo impacto carece de precedentes en la historia del conflicto, y que está llamada a convertirse en un parteaguas en la turbulenta historia de uno de los focos de tensión más calientes del planeta. En una muestra de violencia y horror de intencional espectacularidad, en un solo día asesinaron a más de 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles, y tomaron como rehenes a unas 200. Una acción que no puede defenderse políticamente ni justificarse éticamente, aunque se pueda y se deba comprender las causas subyacentes en las que un fenómeno como Hamas germina (décadas de ocupación militar por parte de Israel sobre el pueblo y el territorio palestino, en las que las perspectivas de una resolución pacífica se han ido difuminando hasta casi desaparecer).
La respuesta israelí ha sido cualquier cosa menos proporcional, como por desgracia cabía esperar dada la trayectoria histórica de un país forjado a través de la guerra, que además en los últimos años se ha ido inclinando hacia gobiernos etnonacionalistas y supremacistas de extrema derecha, empeñados en sabotear sistemáticamente las condiciones de aplicación de la paz basada en dos Estados. Violando todo principio del derecho internacional, el Estado de Israel está infringiendo en estos momentos un castigo colectivo monstruoso a la población palestina de Gaza, con bombardeos aéreos indiscriminados que ya han multiplicado por siete el número de víctimas de los ataques de Hamás (más de 8.300 asesinatos, 3.457 de ellos niños), y forzado un desplazamiento de casi un millón de gazatíes al sur de la franja en una operación de limpieza étnica. El corte total de suministro de agua, alimentos y electricidad aplicado sobre las dos millones de personas que malviven en una Gaza que lleva 18 años bloqueada, unido a los posibles efectos devastadores de una invasión terrestre que ya ha comenzado, y la retórica deshumanizadora de muchos dirigentes del gobierno israelí, han colocado al mundo al filo de asistir en directo a un genocidio. Cuya ejecución puede además disparar una guerra regional de consecuencias globales imprevisibles.
El shock psicológico y moral para el campo progresista que ha supuesto este otoño es difícil de calibrar: de las pocas victorias de la ilustración que parecían sólidas, la imposibilidad de repetir el tipo de dinámicas de deshumanización sistemática sobre poblaciones enteras, que condujeron al mal absoluto del nazismo, al menos en sociedades democráticas regidas por el Estado de Derecho, parecía una de ellas. Realmente se trataba de una ilusión óptica, pues la historia del genocidio en el siglo XX no conoce un punto final con el holocausto: la operación Yakarta, Ruanda, Camboya, Bosnia, Guatemala, el segundo genocidio del Congo, Burundi, Darfur, el genocidio de los Isaaq en Somalia o la Operación al-Anfal del Irak baasista sobre el pueblo kurdo son oficialmente calificadas, por la ONU, o bien por diversos países, como genocidios. Y esto supone solo la punta del iceberg de los procesos de limpieza étnica y violencia política sistemática que han sacudido y siguen sacudiendo el planeta y que no han sido tipificados como genocidio.
Sin embargo, en la cosmovisión democrática y progresista estos fenómenos de asesinato político en masa son entendidos, de modo ingenuo pero no del todo injustificado, como supervivencias de un pasado atroz que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 debería ir disolviendo con el paso del tiempo, una vez que la idea se hiciera materia social, esto es, cuando sus valores se encarnaran en nuestras rutinas institucionales. Sin embargo, este otoño nos confirma que ya metidos de lleno en el siglo XXI, podemos asistir a un proceso que, si bien no admite (todavía) comparación con los genocidios de la era de la colonización y la esclavitud, los holocaustos victorianos o una matanza de planificación taylorista como fue la Soah, se alimenta de las mismas pulsiones, los mismos afectos y las mismas categorías. Y que además, añadiendo un plus de desesperanza especial al cuadro de conjunto, lo impulsa una nación supuestamente democrática, aliada geopolítica privilegiada de nuestros propios países, y cuya génesis es indisociable de haber sido víctima de un fenómeno de exterminio en masa. Escuchar al primer ministro de Israel rebajar a la población gazatíe a la categoría de la animalidad con el fin de justificar su masacre: se me ocurren pocas refutaciones más duras de la premisa progresista que entiende la historia como fuente de aprendizaje para los pueblos.
Los oscuros y tristes acontecimientos de este octubre del año 2023 deben enmarcarse en un contexto político estructuralmente convulso en el que estamos entrampados desde principios de siglo. Como argumenta Jónatham Moriche en uno de los mejores textos de análisis de este año, donde traza con finura la genealogía de nuestra coyuntura actual, la crisis orgánica del neoliberalismo ha roto definitivamente los consensos políticos que posibilitaron esa última versión de la normalidad propia del siglo XX, que fue el mundo de la década de los noventa y los comienzos del 2000.
Esta crisis se manifestó en toda su crudeza a partir de la implosión financiera del año 2008, pero venía incubándose tiempo antes. Al menos desde que los atentados del 11S (síntoma inequívoco de que el fin de la historia neoliberal se cimentaba en arenas movedizas) provocaron una devaluación del Estado de derecho en todo occidente bajo el paraguas de la guerra contra el terrorismo[56]. Y casi más importante, ofrecieron el resorte y la excusa perfecta para el asilvestramiento ideológico de un campo conservador que en muchos países ya se encontraba liderado por una fracción de las élites neoliberales (lo que en la jerga de la época se llamaba neocons: Bush, Aznar… ) dispuesta a renegociar agresivamente a favor de las clases empresariales el ya desequilibrado y propicio reparto de fuerzas que emanaba del triunfo político, económico y antropológico de la contrarrevolución neoliberal. Una jugada no carente de irresponsabilidad desde un cierto sentido de Estado, porque en numerosos casos el fanatismo y la soberbia ambición de la derecha socavaron las condiciones de posibilidad que exige el funcionamiento racional de una sociedad capitalista avanzada (baste pensar en el déficit de infraestructuras que comenzó a arrastrar los EEUU). Pero como ha demostrado la historia, en un contexto en el que la izquierda transformadora estaba completamente derrotada, y la vieja socialdemocracia que construyó el pacto social de posguerra padecía una suerte de síndrome de Estocolmo, esa osadía tampoco careció de premio.
De aquellos polvos los lodos que a lo largo del siglo han alimentado el camino de la fronda derechista. Este tuvo en las tertulias de la televisión por cable que forjaron el Tea Party el laboratorio de una nueva generación de discursos y líderes políticos que, lejos del viejo temple conservador, se mostraban abiertamente disruptivos, casi revolucionarios, frente a los corsés del viejo mundo liberal. La captura del partido republicano por parte de Donald Trump y su posterior presidencia han sido, hasta ahora, su experimento más exitoso.
Este dislocamiento político global solo admite describirse sintéticamente haciendo omisión de muchas particularidades nacionales específicas. Pero a grandes rasgos este momentum de desorden sistémico ha sido mucho mejor aprovechado por la parte derecha del espectro ideológico. En el terreno de la izquierda la reacción ha sido divergente y disfuncional. Durante mucho tiempo, esa socialdemocracia que se había pasado al socioliberalismo con la fe propia del converso a finales del siglo XX se mantuvo inercialmente fiel a unos principios económicos y políticos históricamente defenestrados[57]. Lo que regaló al enemigo existencial unos años preciosos. En cuanto a la izquierda transformadora antineoliberal, heredera de un socialismo anticapitalista en sus diversas corrientes y de los movimientos sociales posleninistas de los sesenta (feminismo, ecologismo, pacifismo), tras una durísima travesía por el desierto, recuperamos una posición política relevante a lomos de la impugnación plebeya y el descontento popular que desató la crisis del 2008. Pero probablemente infravaloramos los obstáculos que encontraríamos en el camino y subestimamos la intensidad destituyente de aquel estallido de indignación.
En términos generales la derecha ha sabido entender con lucidez la novedad de este proceso, su dinámica propia y la necesidad de realinear su marco estratégico. Con contadas excepciones de sólida tradición antifascista, en la mayoría de las democracias parlamentarias el campo conservador se ha visto rápidamente reconstituido a partir de una integración, y en ocasiones de un nuevo liderazgo, de sus facciones más extremas, antes marginales. Un espacio donde confluyen nostalgias residuales del fascismo derrotado en 1945 y una especie de posmofascismo de nueva forja y carácter plural, que ha podido adaptar los antiguos valores reaccionarios a la disputa por el sentido común. Un sentido común que el siglo XXI ha remodelado inyectando nuevos miedos y nuevas fuentes de tensión: antifeminismo, antimigración e islamofobia, negacionismo y retardismo climático, apología de la libertad como privilegio frente a la intromisión del Gran Gobierno.
Esta agilidad estratégica de la derecha es la que explica que, en política interna, llevemos más de dos décadas de modo implícito, y más de una década de modo explícito, asistiendo a un contrastable e inquietante corrimiento autoritario de las democracias liberales hacia otra cosa nueva: una especie de horizonte posdemocrático, un engendro híbrido que sigue siendo nominalmente democracias constitucionales pero que en la práctica está permitiendo implementar una agenda efectiva de recortes de derechos que creíamos blindados, desde lo laboral a la libertad de expresión o protesta, pasando por los derechos de las mujeres, las disidencias sexuales o la protección medioambiental. Su rostro terrible hoy se intuye con mayor nitidez porque nos sobran ejemplos de su éxito y sus consecuencias: por supuesto la citada administración Trump, pero también muchas de sus sucursales, como Bolsonaro, Orbán, Meloni, Salvini, Bukele… y fenómenos que responden al mismo tipo de espíritu del tiempo en otras latitudes culturales, como Putin, Modi, Duterte, Erdogan[58]…En todo el planeta, proyectos morales de extrema derecha con un fuerte componente etnonacionalista, y con discursos renovados en los códigos comunicativos y semióticos del siglo XXI, que presentan además una notable coordinación internacional, están accediendo sistemáticamente al poder de modo democrático[59].
Conviene, en este punto, dedicar algunos párrafos a calibrar lo que ha supuesto la administración Trump y su carácter pionero como ejemplo de lo que el siglo porta consigo. Nos centramos exclusivamente en el tema climático, que no es ni mucho menos la única involución revolucionaria (que se lo pregunten a las compañeras feministas, que han visto como en los EEUU un derecho con más de medio siglo de normalidad, como el del aborto, puede conocer retrocesos con los que ya no contábamos). Como defiende Bruno Latour, el 1 de junio 2017, con la salida de EEUU de los Acuerdos de Paris, el ecocidio adquirió la categoría de proyecto geopolítico explícito[60]. Con Trump, por primera vez en la historia, la cuestión socioecológica definía centralmente la vida pública de una nación. Pero lo hacía exactamente en el sentido contrario al promovido por el movimiento ecologista en los cincuenta años de lucha precedentes. Su famoso tweet de 2012, en el que afirmaba que el cambio climático era un invento chino para hacer menos competitivo el sector industrial estadounidense, marcó la línea de sus cuatro años de gobierno.
Por su eco simbólico y su alcance global, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París fue el gesto más llamativo de la ofensiva negacionista de Trump, pero no fue la única. Otra de sus líneas de acción se dirigió al nombramiento y promoción de toda una serie de cargos públicos afines a sus tesis, siendo el caso de Scott Pruitt el más relevante: un negacionista climático al frente de la histórica EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente). Como objetivo central, la administración Trump se entregó a un desmantelamiento normativo y un ahogo presupuestario de las políticas climáticas de la era Obama, especialmente interesantes en su segundo mandato (Plan de Energía Limpia, Plan de Acción Climática), pero también a la rebaja de los estándares de eficiencia energética y ecológica en la fabricación de objetos cotidianos. En paralelo, se aprobó una desregulación salvaje que debía potenciar la industria del fracking y los combustibles fósiles estadounidenses, haciéndolos más rentables (America First Energy Plan y la orden ejecutiva Promoting Energy Independence and Economic Growth). Como detalla Lara Lázaro[61], este paquete de desregulación implicó la anulación de la legislación que prohibía verter residuos de minería en aguas cercanas o suspender aquella que regulaba las fugas y quemas de metano. Por supuesto, los fondos destinados a políticas climáticas fueron recortados, tanto los internacionalmente comprometidos, como el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas, como en los presupuestos nacionales. En la propuesta presupuestaria de 2017 se contemplaba una reducción del presupuesto de la EPA de un tercio, el mayor de su historia, incluyendo 3.200 despidos, pero finalmente el Congreso la rechazó[62]. Lo que sí que sufrió la EPA fueron obstáculos y presiones para impedir su influencia directa sobre la opinión pública, pues Trump impuso que todos sus informes tuvieran que ser previamente revisados antes de ser publicados.
La orden de retomar inmediatamente la construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, suspendidos temporalmente por Obama tras un importante ciclo de conflictos ambientales que pedían su paralización, debe entenderse como toda una declaración de intenciones. Se trató de uno de sus primeros mandatos presidenciales, apenas tres semanas después de jurar el cargo. Ese mismo día declaró que el ecologismo “estaba fuera de control”. Todo este ataque pesado en materia legislativa y presupuestaria se acompañó de una constante guerrilla comunicativa, en la que Trump demostró ser un jugador revolucionario, con hitos como pedir un poco de “cambio climático” un día de fuertes nevadas, o declarar la lucha contra los lavavajillas, las cisternas o las duchas modernas, de “las que no sale agua”, o las bombillas de bajo consumo “que hacen que se te vea naranja”.
Más allá de sus extravagancias, la administración Trump ha sido una probeta política donde se han ensayado algunos rasgos políticos innovadores y muy bien adaptados a los retos del cortísimo siglo XXI. Su fórmula puede resumirse de modo sencillo: negacionismo climático para alargar la era de los combustibles fósiles y sus fortísimos intereses creados (Estados Unidos posee en su territorio petróleo y gas de esquisto en abundancia) y apartheid climático para externalizar las consecuencias (simbolizado del modo más ominoso en su política migratoria en la frontera mexicana). A un año de las presidenciales de 2024, y tras un intento de golpe de Estado que puede llevarle a prisión, Donald Trump sigue teniendo un control absoluto del Partido Republicano y puede todavía ganar las elecciones en el país más influyente del mundo. Creo que no existe un símbolo mejor de nuestra difícil situación política.
El mejor desempeño de la derecha posdemocrática en la crisis orgánica del neoliberalismo es el acontecimiento político clave de este primer cuarto de siglo. La mutación ha sido tan espectacular que invita a muchos analistas a pensar, de un modo quizá alarmista pero no carente de fundamento, que la democracia liberal está conocido un agotamiento histórico tan unánime como fue su florecimiento a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y especialmente a partir de la década de los noventa. Así lo expresa Graham Gallagher en su lúcido y conmovedor texto Flores en el Desierto: [la democracia liberal] “murió en Myanmar al mismo tiempo que en Estados Unidos. Su vida útil global fue de en torno a setenta años, dependiendo de cómo se conceptualice”[63].
Si uno pudiera abstraerse del protogenocidio que está perpetrando Israel sobre Palestina, en el momento en el que escribo este texto pudiera parecer que lo peor ha pasado. Trump y Bolsonaro, en dos países importantísimos para el futuro del clima, no lograron revalidar sus mandatos. Y los golpes de Estado que promovieron para mantenerse en el poder fueron frenados por unas fuerzas militares que se mantuvieron constitucionalmente fieles; España ha resistido el envite el pasado verano; Polonia se ha descolgado contra todo pronóstico del eje de Visegrado, comprometiendo la peligrosa estrategia del Partido Popular Europeo de normalizar en Bruselas su alianza con la extrema derecha; Argentina también ha dado la sorpresa y va camino de conjurar la pesadilla de Milei … Pero estos movimientos pendulares están lejos de ser aún un cambio de tendencia, y pueden entrar dentro de los vaivenes propios de cualquier proceso histórico.
En paralelo a esta mutación autoritaria de la política doméstica, la invasión imperialista de Rusia sobre Ucrania ha dado un golpe que, en el caso de modificar las fronteras de Europa, pondrá en cuestión el ideal regulativo de un orden internacional basado en el respeto a la integridad territorial soberana de los Estados. Por supuesto, considerar este ideal un suelo de derecho firme era una ilusión óptica y el producto de una amnesia selectiva. Las interferencias extranjeras y antidemocráticas en la voluntad de terceros países no han dejado de ser nunca una herramienta de uso geopolítico corriente, especialmente por parte de las élites capitalistas occidentales, que no cuentan con ninguna legitimidad moral al respecto. Sin duda, en los 78 años que han pasado desde la fundación de Naciones Unidas la voluntad democrática de muchos pueblos se ha visto ninguneada, bloqueada o reprimida por intereses geopolíticos imperiales que han impulsado golpes de Estado, han financiado dictaduras, promovido guerras civiles y aplastado proyectos que cuestionaban el reparto de poder global del que brotaban sus privilegios. Sin necesidad de retrotraernos a las injerencias propias de la Guerra Fría, el intento desastroso de invasión y reordenamiento imperial de Oriente Medio impulsado por los gobiernos neocon de los EEUU ya había apuntado que el siglo XXI no sería el siglo de los principios del derecho internacional, el multilateralismo y el respeto a la soberanía de los pueblos. Más bien, y de nuevo, otro siglo más de realpolitik, que concibe las relaciones internacionales como una jungla, donde solo cabe prosperar guiándose por la vieja máxima del discurso de los embajadores atenienses a la isla de Melos durante las guerras del Peloponeso, en el que se defendió de modo célebre el poder imperial de conquista como la expresión natural del orden del mundo[64].
La invasión rusa de Ucrania, de dirimirse finalmente en favor una anexión territorial de alguna de las cuatro regiones ucranianas que Rusia considera ya parte oficial de su territorio (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) consolidará esta tendencia y añadirá un factor de novedad, que la anexión de Crimea en 2014 ya anticipó: no solo los regímenes políticos soberanos son susceptibles de alteración exterior por parte de aquellos que tengan el poder de hacerlo, sino que parece que en el siglo XXI las fronteras también se pueden discutir. Habrá quien vea en esto se un cambio de grado y no de clase, que no difiere en esencia del tradicional intervencionismo ominoso de EEUU, por ejemplo en Irak. No es una analogía carente de lógica. Sin embargo, el tipo de violación que ha ejercido Rusia sobre de la soberanía ucraniana consolida una forma de guerra de anexión propia de un mundo de metrópolis y colonias donde se mata sistemáticamente no solo por la influencia y el control indirecto a través de subcontratas geopolíticas, sino también por la dominación geográfica en bruto. Esto es, el tipo de conflictos que llevó a las teorías del espacio vital y las catástrofes militaristas de la primera mitad del siglo XX. Con el añadido de que un mundo ecológicamente saturado es mucho más proclive a pensarse como un juego material de suma cero. Y la diferencia decisiva de que hoy contamos con el potencial de destrucción mutua nuclear propio del mundo de después de Hiroshima.
Por cierto, la celebración por parte de algunos sectores de izquierda de esta multiplicación de los polos de poder imperiales, con capacidad para violentar el pequeño y frágil orden internacional basado en el derecho que hemos podido construir, como es el caso del poder ruso, es el signo inequívoco de una gravísima devaluación de los valores emancipadores. El rechazo al imperialismo de los EEUU no nos debe llevar a entender como un éxito que la autocracia rusa discuta el monopolio de este imperialismo oponiendo otro. La emancipación social avanzará en paralelo a los avances de un multilateralismo de principios democráticos y plurisversales, no a un multipolarismo que diversifique la violencia imperial repartiéndosela en áreas de influencia global y multiplicando sus efectos criminales. A mi juicio no sé en qué grado el mundo podría mejorar si al brutal imperialismo de un capitalismo norteamericano, que sin duda debemos rechazar, pero en el que las fuerzas progresistas pueden ejercer algún contrapeso interno significativo (como de hecho se está demostrando con el ala izquierda socialista del Partido Demócrata), le sumamos el brutal imperialismo de un capitalismo ruso gobernado por una autocracia neozarista intensamente reaccionaria, cuyo proyecto social se asemeja al del nacionalcatolicismo franquista en versión cristiano-ortodoxa.
En su libro Cuatro Futuros, Peter Frase define uno de los escenarios heurísticos que maneja para el siglo XXI (robotización + escasez + jerarquía) con el nombre de exterminismo, un término prestado de una reflexión de Thompson sobre la evolución del capitalismo durante la Guerra Fría y la amenaza de destrucción nuclear mutua asegurada[65]. Y toma precisamente la ocupación israelí de Palestina y el ataque sobre Gaza de 2014 como ejemplo de lo que puede dar de sí esta tendencia evolutiva de nuestro mundo: cuando a los conflictos de clase, agravados por el exceso de población económicamente superflua, se le superponen conflictos étnicos o nacionales, se dan las condiciones perfectas para que la parte políticamente fuerte de la relación decida erradicar a la parte políticamente subalterna. Frase, en las mismas páginas, especula sobre la forma inhumana que este exterminismo puede terminar adoptando gracias a la capacidad de automatización y mecanización de la represión y el asesinato que posibilitan tecnologías como los drones, los robots o la inteligencia artificial. Por no hablar de las posibilidades represivas del uso del Big Data si nuestros sistemas democráticos conocieran una involución política categórica.
De momento el exterminismo que plantea Frase describe condiciones sociológicas, tecnológicas y culturales que flotan sueltas en nuestro ambiente histórico, no un fenómeno articulado real. Pero el uso de la violencia política indiscriminada por parte del Estado de Israel, violando incluso las reglas que aspiraban a introducir una mínima humanidad en las situaciones de guerra, sobre una población civil ya sometida desde hace décadas un régimen de apartheid como es la palestina, prefigura ante nuestros ojos el tenebroso potencial exterminista del siglo XXI.
Y los puntos calientes del mundo, que la crisis climática calentará mucho más, son abundantes más allá de Oriente Medio: desde los enclaves de choque heredados de la Guerra Fría y cuyos diferendos territoriales no están resueltos (Taiwán, el Sahara Occidental, Corea, el espacio exsoviético), pasando por territorios con convivencias étnicas tensionadas por pasados de violencia genocida (los Grandes Lagos Africanos, Centroamérica), territorios desgarrados por la rapacidad colonial que no han logrado cristalizar instituciones estatales funcionales (el Congo, el cuerno de África o el Sahel) o las grandes cuencas de ríos transfronterizos sobre cuyo control gravitan diferentes Estados con intereses enfrentados como el Nilo (con tensiones entre Egipto, Sudan y Etiopía), el Indo (donde dos potencias nucleares se disputan en Cachemira el nacimiento y el caudal de un curso de agua estratégico, que la emergencia climática volverá si cabe más estratégico) o incluso la misma meseta del Tíbet, que concentra la mayor cantidad de agua dulce del planeta después de los polos, cuyos ríos abastecen el 30% de la población mundial, y sobre la que China ejerce un control político cuestionado por un movimiento nacionalista de oposición.
Espero no ser desmentido por los hechos, pero quiero creer que las catástrofes políticas del siglo XX han inoculado en los imaginarios colectivos de la humanidad no una vacuna, pero sí al menos un inhibidor de las peores formas de pulsión necropolítica como para que las soluciones finales planificadas sistemáticamente sean escenarios poco realistas, al menos en el corto o medio plazo. Antes de llegar a un nuevo Auschwitz hay varios peldaños de horror que transitar. Todos ellos, cuando estén bajo nuestros pies adquirirán la forma de una segmentación de la ciudadanía entre ciudadanos premium frente a ciudadanos devaluados en diversas formas de segregación espacial, económica, cultural o jurídica. El problema es que, por desgracia, en sus rasgos generales esto ya nos resulta demasiado familiar.
De hecho, uno de estos primeros peldaños ya lo tenemos aquí, y caminamos por el con un grado de normalización que asusta. Me refiero al hacinamiento contra su voluntad de grandes poblaciones violentamente desarraigadas de sus territorios de origen en espacios cerrados y limbos de indefinición jurídica, cuya supervivencia cotidiana depende de la buena voluntad de una administración tutelar externa. El arquetipo del campo de concentración en sus diversas formas va a tomar un papel protagonista en este siglo XXI, desde los campamentos de refugiados cuyo número se incrementará tanto por el auge de los conflictos armados como por los desastres climáticos, hasta las diversas formas de retención de la población migrante, más o menos crueles, que ensayan los países del norte global ante un flujo migratorio que solo puede crecer. De momento, estos campos de concentración modernos están institucionalmente diseñados para ser paliativos y transitorios. Pero encarnan una tendencia que puede cronificarse, e incluso servir de infraestructura para el exterminismo sistemático, si el espíritu político de nuestro tiempo termina de definirse en sus aristas más terribles: a saber, la degradación de segmentos enteros de la humanidad por debajo de la línea política no solo de la ciudadanía, sino de la línea de la condición humana y su gestión consecuente en un mundo que, en términos de ecología política capitalista, está afectado por la superpoblación (por supuesto, para una ecología política socialista el problema es mucho más de superconsumo que de superpoblación).
Esta aceleración histórica del autoritarismo, el militarismo y de la segregación nos conduce necesariamente al campo de reflexión sobre el ecofascismo. El término se ha puesto de moda con un significado promiscuo. Una definición precisa nos llevaría a imaginar totalitarismos sociales y políticos promovidos por ecologistas enemigos de la igualdad humana. Pero el término también atrapa bien el carácter de cualquier política de darwinismo social en tiempos de crisis ecológica, con programa y retórica ecologista o sin ella.
Y es que como plantea Carl Amery, los primeros síntomas de la crisis ecológica han traído bajo el brazo el retorno del asunto Hitler. La problemática del lebensraum o espacio vital, del que durante el siglo XX quizá solo conocimos un ensayo, ha vuelto a colarse en el centro de gravedad de la política contemporánea[66]. Traduzcamos el asunto Hitler en términos de capacidad de carga ecológica: si el modo de vida norteamericano necesita cuatro planetas para poder generalizarse a toda la humanidad, es obvio que en este mundo no cabe una China, una India, una Europa, una África o una América Latina que sigan su esquema de desarrollo. Especialmente si, como declaró Georges Bush padre en Río 92, ese modo de vida norteamericano no es negociable[67]. Y es que la crisis ecológica no es solo algo que nos interpela desde el lado del tiempo en forma de una acelerada y peligrosa cuenta atrás. Es también una cuestión de espacio. De cuánto espacio estamos dispuestos a acaparar y cuando espacio estamos dispuestos a ceder o compartir con todos los “otros” posibles (con los sectores empobrecidos, con otras naciones y pueblos, con otras generaciones, con otras especies).
Cuando los límites planetarios han sido sobrepasados y la escasez de espacio ecológico se convierte en un rasgo irreversible de la realidad social, una de las respuestas potenciales es cerrar filas alrededor de los privilegios adquiridos mediante el recurso a ese tipo de nosotros supremacista que las nuevas extremas derechas cultivan. Y que más allá de que sean negacionistas climáticos o tengan sensibilidad ecológica, comparten lo esencial: son anticipaciones visionarias muy bien afinadas a las condiciones de posibilidad material de un mundo ecológicamente saturado. Que tiene a su favor la aplicación de ese razonamiento perverso que Hardin denominó “ética del bote salvavidas”, por la cual se tiene derecho a impedir que un náufrago suba a un bote si este corre el peligro de volcar, y que funciona como un caldo de cultivo perfecto para el éxito de discursos excluyentes. El silogismo es sencillo: si no hay para todos, nuestro “nosotros” étnico o nacional debe ir primero.
Cabría distinguir, en este punto, un ecofascismo explícito y un ecofascismo subyacente, aunque el punto de llegada es similar. Ambos tienen ya expresiones políticas reconocibles.Brenton Tarrant, autor del atentado supremacista de Christchurch, en Nueva Zelanda, en el que mató a 51 personas y dejó heridas a 49, puede ser tomado como icono del ecofascismo explícito. Recordemos que justificó sus asesinatos con un manifiesto, que llevaba por título una conocida teoría de la conspiración de extrema derecha (“El gran remplazo”) con reivindicaciones de la necesidad de la autonomía étnica de los pueblos para preservar la naturaleza frente a la degradación de la industrialización, la vida urbana y el peligro del suicidio etnodemográfico que implica la migración masiva. Donald Trump sigue siendo el icono más representativo de ecofascismo subyacente. No obstante, su histrionismo negacionista, sus chorradas sobre bombillas y lavadoras, desvían la atención de otras formas de ecofascismo subyacente, mucho más normalizadas, como las que hoy demuestra en esencia una arquitectura económica global cimentada en una combinación de extractivismo sobre los territorios del Sur (en no pocas ocasiones defendido mediante el terrorismo paramilitar –más de 1.700 activistas ecologistas asesinados en la última década) y gestión restrictiva de los flujos migratorios provocados por este recurso sistemático a la acumulación por desposesión y el intercambio desigual.
De hecho, en el campo de las nuevas extremas derechas existe un intenso debate sobre cómo afrontar la cuestión ecológica. Stella Schaler y Alexander Carius han publicado un estudio sobre 21 formaciones de extrema derecha con presencia en el Parlamento Europeo, en el que concluyeron que el negacionismo climático explícito ya es minoritario en el plano discursivo, aunque todavía, en la mayoría de las ocasiones, las fuerzas políticas ultraderechistas votan en contra de resoluciones a favor de políticas climáticas y de transición ecológica[68]. Sin embargo, importantes referentes de las nuevas extremas derechas, como Marine Le Pen, está impulsando una novedosa resignificación del fenómeno de la emergencia climática desde posiciones reaccionarias, lo que llaman “localismo” en oposición al globalismo: defienden que el consumo de proximidad, el arraigo a la tierra y las fronteras cerradas son la mejor herramienta contra el cambio climático.
A raíz de los fracasos y las frustraciones de las últimas cumbres globales del clima, ha comenzado a circular el término “retardistas” para describir a aquellos que practican y promueven ese obstruccionismo climático que termina imponiéndose en casi todas ellas. A diferencia del negacionismo, el retardismo no rechaza la veracidad científicamente demostrada del cambio climático y sus riesgos. Lo que hace es poner en marcha estrategias por las que los intereses del estatus quo (naciones desarrolladas y petroestados, grupos de presión de la industria fósil) consiguen posponer y retrasar cualquier toma de decisión que pueda afectar a sus privilegios.
Sin embargo, el retardismo no es más que la expresión contemporizadora de un tipo de negacionismo que no solo no está en retroceso, sino que prospera y puede prosperar aún más si no se lo impedimos: el negacionismo de la igualdad. Aunque el negacionismo climático explícito ha conocido un ligero e histriónico auge en los últimos años incluso en países como el nuestro, donde siempre ha sido residual (y no hay nada que lo ilustre mejor que las amenazas que está recibiendo AEMET por hacer su imprescindible trabajo de información y previsión meteorológica), a estas alturas de la crisis climática casi nadie está negando la realidad científica de un calentamiento global provocado por la acción humana que puede tener impactos dramáticos. Esto es incontestable. La mayoría de los negacionistas son negacionistas cínicos. Lo que sí que niegan este tipo de negacionistas es que ellos puedan verse afectados por las consecuencias. Aspiran, por tanto, a salir ilesos. Y evitar hacer cambios necesarios, manteniendo así las fuentes de su poder, a costa de cargar el sufrimiento climático en otros: en otros pueblos, en otras generaciones, en otra clase social. Este es el núcleo de su perversa racionalidad.
En definitiva, el gran negacionismo que debe ser políticamente derrotado es el negacionismo que niega que la humanidad sea una y todos sus miembros tengan los mismos derechos por el hecho de serlo. Que niega que la vida sea algo sagrado a preservar. Que niega las posibilidades de la cooperación frente a la competición excluyente. Y estos son los negacionistas más peligrosos. Que además llevan casi medio siglo a la ofensiva política, económica y cultural, recuperando el terreno que habían perdido durante los años de lo que César Rendueles ha llamado la “gran igualación”, que tuvo lugar en todo el mundo tras la segunda posguerra mundial, y que cada año que pasa se nos antoja más un paréntesis histórico tan extraordinario como difícil de creer[69].
En uno de sus últimos libros Bruno Latour plantea la estimulante hipótesis de que el neoliberalismo habría sido el instrumento no solo de una Declaración Unilateral de Independencia del 1% contra el resto de la sociedad (una idea que ya ha sido popularizada en números ensayos como La secesión de los ricos[70]), sino también una DUI contra el planeta Tierra. Que se ha ido poniendo en marcha a cámara lenta, bajo radar y quizá solo muy tardíamente de modo consciente. Una particular guerra de posiciones, librada con paciencia y meticulosidad, con el fin de desanudar el contrato social de posguerra para, entre otros objetivos, también hacer pagar a los de abajo la factura de la ruina planetaria. La crisis climática, la desregulación económica salvaje, el creciente apartheid social, la bunkerización del espacio público (desde los muros fronterizos hasta el urbanismo de fortaleza), la psicosis securitaria, el miedo como estado de ánimo rutinario cuando el mercado de trabajo se transforma en un reality show despiadado que expulsa población en vez de integrarla, las distopías colapsistas y las utopías antropófugas (colonización espacial, transhumanismo) son diferentes fichas de un mismo efecto dominó: una enorme operación de desconexión, para quién puede permitírselo, de toda responsabilidad con cualquier atisbo de coexistencia con el otro. Y por tanto también una desconexión de la coexistencia espacial y ecosistémica más básica, del espacio como elemento social común. Un independentismo que sueña con todo tipo de fantasías segregacionistas del tipo colonias en Marte, como documenta Douglas Rushkoff[71], en las que puedan soltar lastre respecto a unos pobres que ya no necesitan ni para explotarlos. Y si no lo consiguen, lo intentarán con una especie de Marte Low Cost en enclaves exclusivos en Nueva Zelanda o la Patagonia, y protegidos por seguridad privada. Luchar contra el cambio climático es también luchar contra estas minorías peligrosas que sencillamente prefieren optar por desentenderse del CO2 acumulado en la atmósfera porque creen que pueden pagarse una atmósfera privada.
Independientemente de que esta hipótesis especulativa sea históricamente verificable, esto es, al margen de que la conciencia de la extralimitación haya influido más o menos en el diseño e implementación de la contrarreforma neocon, lo que es indudable es que el secesionismo oligárquico neoliberal llevaba dentro la semilla de una planta carnívora llamada a devorar lo que quedaba del proyecto ilustrado. Trump supone el brote más llamativo de esta planta carnívora.
En cuanto al método que estos proyectos van a poner en juego para obtener ese grado de colaboración ciudadana sin el cual no hay hegemonía, es simple: la vieja teoría neoliberal del efecto derrame ya no se aplicaría solo a la riqueza, sino también y sobre todo a la seguridad. El dispositivo funcionará construyendo un discurso político que marcará nítidamente un dentro/fuera del espacio ecológico, aunque quizá nunca se mencione en estos términos porque no hace falta. Y ofrecerá a la clientela electoral expectativas verosímiles de una plaza asegurada en el bote salvavidas para escapar del naufragio que parece hundirlo todo.
A medida que el crecimiento económico se torne ecológica y socialmente más costoso y amortigüe peor la conflictividad social, cabe esperar que la derecha filosófica se deslice hacia posturas criptonaturalistas parecidas a las del nazismo, aunque sin resucitar esa anacrónica y extravagante obsesión con la pureza racial. Es fácil prever que se categorizará cualquier política igualitarista (redistribución de riqueza, apertura de fronteras, incluso la misma idea de democracia) como una aberración contra el orden natural del mercado o de la realpolitk. El impulso fuerte será, en síntesis, resolver la crisis ecológica por la vía de extremar la desigualdad. Y por tanto como afirma Amery anulando “el carácter intocable de la dignidad humana”[72].
En definitiva, la Policrisis del cortísimo y difícil siglo XXI va a desarrollarse, definirse y resolverse, para bien o para mal, en un contexto de juego político atravesado por numerosas amenazas. Trato de sintetizar sus rasgos esenciales:
1. En política interior, un constante riesgo de regresión democrática en forma de recortes de derechos y libertades políticas, sociales y de género, de incremento de la represión, de aumento de los procesos de desposesión y una posibilidad no descartable de involución hacia regímenes constitucionalmente posdemocráticos o autoritarios. Una tendencia que además cuenta a su favor con un desequilibrio abrumador de las fuerzas ideológicas reaccionaras en los aparatos del Estado (judicatura, fuerzas de seguridad, cuerpo diplomático…). Todo ello espoleado por la presión desestabilizadora provocada por un orden de magnitud superior en los flujos migratorios, tanto los internos como los globales, sumando la inhabitabilidad climática a los ya conocidos motores de desplazamiento humano forzoso que son el empobrecimiento económico y la guerra.
2. En política exterior, la emergencia de un caos multipolar beligerante, con diversificación de los actores imperiales con capacidad de alteración violenta de la soberanía democrática los pueblos y un incremento de los conflictos militares como mecanismo de gestión de tensiones políticas que se verán fermentadas y aceleradas por los impactos del cambio climático, el estrés energético, la lucha por el acaparamiento de recursos escasos, la destrucción de biodiversidad y la creciente obsolescencia de las relaciones sociales capitalistas ante el desarrollo tecnológico disruptivo. Una escalada de tensiones que cuenta con condiciones propicias para desembocar en dinámicas de limpieza étnica, y quizá de genocidio. Los procesos de colapso en un sentido riguroso, que en el libro Contra el mito del colapso redefinimos como el fracaso regulatorio del Estado (el Estado fallido), serán probablemente colaterales a estas turbulencias bélicas y sus ondas de acción. Y como ya nos advirtió Christian Parenti en su libro Tropic of Chaos[73], pueden volverse probables en aquellas geografías donde se cruce el cambio climático, la debilidad institucional, la pobreza económica y heridas recientes de violencia política.
3. Esta doble tendencia autoritaria, interior y exterior, se nutrirá de un suelo social intensamente erosionado por la victoria neoliberal, marcado por la desigualdad, la atomización, la precariedad, el descreimiento de la política transformadora y una cierta aceptación de un darwinismo social como condición natural de existencia: ingredientes que facilitan que las propuestas de corte segregacionistas cuenten con condiciones favorables para generar seguridad y certeza popular, aunque sea a un alto coste democrático. Esto es, el autoritarismo en curso se retroalimentará con una sociedad que ya sufre, de manera acusada, las consecuencias de esta deriva experimentada en las últimas décadas, mostrando rasgos sociológicos fuertes que contribuyen a la misma mediante los círculos viciosos de la reproducción social: precarización económica, laboral y existencial; desestructuración social y afectiva de las antiguas comunidades extensas ligadas a la vecindad o el entorno laboral, ya muy acusada en la era neoliberal, que eran la materia prima básica de la política de masas; consolidación, en contrapartida, de lo que Bryan Turner denomina sociedad de enclaves[74], una bunkerización de los privilegiados que se extiende de modo fractal por todo el tejido social (desde las salas vips en los aeropuertos y las cuentas premium en los servicios informáticos en línea hasta las comunidades residenciales privadas pasando por los paraísos fiscales o los ejércitos de mercenarios).
4. Todo ello conformará un caldo de cultivo antropológico adecuado para que el cuestionamiento de la dignidad y la igualdad humana adquiera un rol preponderante en la gestión de conflictos sociales y políticos. Este puede manifestarse en formas de baja o alta intensidad, con una amplia gama de grises e intermedios, desde el endurecimiento de un blindaje fronterizo cada vez más inhumano hasta formas innovadoras de apartheid pasando por el surgimiento de ideologías exterministas puestas al servicio la proliferación de procesos de limpieza étnica o genocidio.
5. Además, nos encaminamos hacia una sociedad que, de unos años a esta parte, está conociendo un proceso de degeneración de las frágiles condiciones de comunidad epistémica, deliberación colectiva y la racionalidad comunicativa que el proyecto liberal había logrado constituir, que supone uno de sus logros históricos más notables y uno de los que más podemos llegar a echar de menos. Esta capacidad de habitar un mismo mundo de significados compartidos mínimos y un lenguaje común que posibilite entendimientos se ha visto socavada por la devaluación de algunos de sus valores fundamentales, como el respeto a la ciencia. También por la colonización de todo lenguaje público por los imperativos de la rentabilidad comercial y las metodologías de captura de la atención del marketing. Por la creciente intoxicación de la esfera pública por parte del uso de una nueva generación de herramientas de propaganda psicológicamente muy invasivas. Y todo ello atravesado por un proceso de fragmentación y sobresaturación muy intenso provocado por la polifonía descentralizada de mensajes y audiencias que propicia los nuevos medios tecnológicos de comunicación del internet distribuido. En definitiva, la conversación colectiva más importante de la historia de nuestra especie debemos llevarla a cabo en un contexto de reflexiones aceleradas, bulos fabricados en serie, noticias falsas y deepfake que circulan por los grupos de WhatsApp familiares, primacía sensacionalista y cultura del clickbait, auge espectacular de la superstición, del negacionismo científico y de relatos conspirativos tan delirantes como el terraplanismo o QAnon.
En resumen, el cortísimo siglo XXI, al menos en las sociedades democráticas pluralistas, una vez rotos irreversiblemente los consensos de élites centristas de la era neoliberal por efecto de la Policrisis, está delineando un campo de batalla política (que engloba otras batallas, como la batalla empresarial entre los combustibles fósiles y las renovables) que como apuntaba Jónatham Moriche[75], se dirimirá, a muy grandes rasgos que admiten muchos matices, en una disputa y un juego de alianzas entre cuatro grandes bloques políticos:
-La antigua izquierda transformadora antineoliberal, anticapitalista, decolonial, feminista y ecologista, defensora de un programa de transición ecológica justa intensamente redistributivo, que abra la cuestión de la propiedad, y que altere profundamente nuestras estructuras económicas a favor de algún tipo de poscrecimiento. Una izquierda transformadora que sin embargo, entra en la década de los veinte cargando con la derrota de no haber sabido traducir en conquistas políticas efectivas la iniciativa moral, cultural y social que demostró en el momento de impugnación surgido de las revueltas populares de la década de los diez, y que fueron las que le dieron su actual forma y sentido.
-La vieja izquierda neoliberal, históricamente desorientada, sin mucha iniciativa ni ideas, pero con un suelo sólido de votantes, cierta presencia en el sistema mediático mainstream, capilaridad territorial y un arraigo parcial en las estructuras del Estado, por lo que aún conserva capacidad de ser gobierno. Una izquierda climáticamente consciente, pero demasiado moderada en su ambición, a la que el espíritu de época le está obligando a revisar su estrategia en pos de un retorno a coordenadas fiscales y de intervención económica más progresivas, pero aun condicionada por fuertes resistencias internas por parte de sus sectores más conservadores.
-La vieja derecha neoliberal, históricamente superada por el fracaso del proyecto que encarnaban, climáticamente retardista aunque dispuesta a realizar concesiones a la transición ecológica en términos compatibles con la acumulación de capital y la primacía del mercado. Una derecha que se debate entre renovarse a partir de sus elementos más racionales (y minoritarios) dando su propia versión de temas de época en los que la izquierda se siente más cómoda (clima, feminismo, disidencias sexuales) o bien fundirse con ese aventurismo dextropopulista que le ha achicado una parte importante de su espacio social y electoral.
-La nueva extrema derecha etnonacionalista, que está logrando recomponer el campo reaccionario bajo su liderazgo moral e intelectual, que hace del negacionismo de la igualdad humana su bandera, incluyendo un programa involucionista en materia de igualdad entre hombres y mujeres y, en no pocas ocasiones, una apología del negacionismo climático explícito. Una extrema derecha que encarna de modo nítido las pulsiones posdemocráticas y exterministas que nuestra época puede llegar a albergar en su seno, y además las prefigura.
Este texto es ya demasiado largo para incluir en él, aunque sea de modo especulativo, algún tipo de plan estratégico sobre cómo desplegar, en este contexto, un proyecto ecologista transformador que nos lleve a constituir un bloque histórico. Para su propósito, me basta recordar eso que dijo magníficamente Santi Alba Rico, y que ya recojo en el libro Contra el mito del colapso: “no nadamos a favor de la corriente”. Una de las ilusiones más peligrosas del colapsismo es creer que la crisis ecológica nos pondrá a favor de la corriente. Es exactamente al revés. Todo el caudal antropológico de nuestro tiempo (desde la espontaneidad de la vida social triturada por el neoliberalismo hasta el desequilibrio en los aparatos del Estado o el poder mediático) empuja esta partida a cuatro manos hacia su lado derecho. La crisis ecológica no lo revertirá, sino que lo agravará. Lo que, a mi juicio, exige a las fuerzas transformadoras un plus de responsabilidad e inteligencia estratégica. Nuestros errores, en forma de maximalismo abstracto, particularismo miope, análisis inerciales poco sutiles, sectarismo identitario, ensimismamientos ideológicos, incapacidad de leer el ánimo popular o cualquiera de los muchos problemas en los que los círculos transformadores caemos con asiduidad, los pagaremos mucho más caros que nuestros enemigos. El viento de la época sopla a su favor y en nuestra contra.
En este sentido, pocos errores me parecen más fatales que entregar el Estado a los exterministas y los negacionistas de la igualdad bajo la premisa, completamente desorientada, de que algún tipo de colapso ecológico les impedirá hacer del Estado la herramienta perfecta para alcanzar sus objetivos. Que entre otras metas, pasan por borrarnos políticamente del mapa. Y en los casos más exaltados de los que la historia da buena cuenta, y que quizá aún se vean lejos pero cuyas semillas se están plantando hoy mismo, también borrarnos biológicamente del mapa.
9. Un siglo XXI excepcional: la maldición de los tiempos interesantes
A partir de las crisis de 2008 se volvió un lugar común esa supuesta maldición china que desea que tus enemigos “vivan tiempos interesantes”. La crónica de este cuarto de siglo XXI que llevamos recorrido es una sucesión interrumpida de tiempos interesantes: el 11S y las invasiones de Afganistán e Irak, el crack financiero del 2008, las revueltas de las plazas en diversos lugares del planeta, que provocaron terremotos políticos que aún estamos digiriendo, la anexión rusa de Crimea, el Brexit, el impresionante crecimiento económico chino que no tiene ningún parangón histórico (700 millones de personas salieron de la pobreza en apenas tres décadas), el auge de la extrema derecha ejemplificado en la presidencia tan inverosímil, una década atrás, de un personaje como Donald Trump, las primeras manifestaciones de un cambio climático catastrófico… Y de repente en 2020, en apenas dos meses, y sin haber podido ni tomar aliento histórico ni hacer un balance de los intensísimos años precedentes, un virus puso en jaque toda nuestra dinámica civilizatoria. De todos los acontecimientos vividos, quizá sea la pandemia el que condensa mejor el grado de disrupción que cargan consigo las conmociones del Antropoceno.
Como defiende Adam Tooze, no es que la pandemia fuera, precisamente, un cisne negro inesperado o improbable. Antes del estallido del COVID19 existían un buen número de estudios científicos muy bien fundamentados que advertían de los enormes riesgos de una pandemia global provocada por un proceso de zoonosis. Pero sus advertencias no fueron escuchadas. Y, de pronto, cuando llegó, casi 4000 millones de personas, de forma simultánea, conocieron algún tipo de confinamiento. Como afirma Luis Arenas, quizá la primera experiencia realmente universal concreta de nuestra historia[76]. Uno de los mayores, sino el mayor, experimento social de la historia de la humanidad, carente de cualquier precedente comparable. La pandemia y su gestión han servido como un símbolo de alcance global que ha permitido al conjunto de la humanidad darnos cuenta de lo que ya intuíamos pero nos resistíamos a admitir: la extralimitación ecológica nos ha obligado a vivir en tiempos absolutamente extraordinarios.
La pandemia no solo fue un inmenso experimento sociológico, sino también económico. En ningún otro momento de la historia moderna, ni siquiera en el crack de 1929, el 95% de las economías del mundo habían sufrido una contracción simultánea de su PIB. Nunca se había conocido un empobrecimiento tan extenso y nunca uno tan rápido: en apenas dos meses, hacia principios de abril, el desplome del PIB global había sido de un 20% respecto a enero[77]. Por las mismas fechas, el 94% del transporte aéreo quedó paralizado. Aunque el dato no resulta políticamente muy útil, recordemos también que las emisiones de CO2 se hundieron un 25% durante aquellos meses extraños (aunque luego repuntó casi igual de rápido, y a final del 2020 las emisiones solo se habían reducido un 5,4% respecto a 2019).
La respuesta a la hondura de la crisis fue también tan experimental como espectacular: pareciera que una guerrilla de keynesianos radicales partidarios de la Teoría Monetaria Moderna se hubiesen hecho con el control de los Bancos Centrales del mundo. La supuesta separación entre política monetaria y política fiscal quedó suprimida de facto. En marzo de 2020 ley CARES, en EEUU, acordaba un paquete de gastos adicionales de 2,2 billones de dólares, un 10% del PIB estadounidense, “la mayor inyección de apoyo fiscal jamás realizada por una economía en cualquier y en cualquier época de la historia”[78]. Después vino el Plan de Rescate Estadounidense, el Programa de Infraestructuras, el Plan Familiar Estadounidense… Para principios del 2021, el FMI estimaba que el esfuerzo fiscal extraordinario en el conjunto del mundo ascendía a 14 billones de dólares, una cantidad muy superior al estímulo fiscal de 2008. Y además, el experimento ha funcionado. Por supuesto, como señala Tooze, en todo momento se han tratado de intervenciones ambivalentes: si bien han enterrado mediante hechos consumados el espíritu neoliberal dando la razón macroeconómica a Keynes, fueron intervenciones top-down que en ningún caso nacieron para cumplir un programa de justicia social sino de estabilización del sistema financiero. Y de las que han salido ganadores los estratos más ricos: según datos de Oxfam, los diez hombres más ricos duplicaron su fortuna durante la pandemia mientras que la pobreza extrema aumentó, por primera vez en 20 años[79] En otro orden de cosas, la respuesta de la comunidad científica mediante el desarrollo de diversas vacunas, las más eficaces mediante un tipo de tecnología completamente novedoso (ARN mensajero), fue sin duda también algo casi milagroso.
Y esta rocambolesca feria de las maravillas es solo el principio. Ignacio Ramonet dijo, al calor de la crisis financiera de 2008, que entrábamos en una década prodigiosa. Sin duda hoy sabemos que era un precalentamiento. Estamos entrando de lleno en lo que será un siglo prodigioso. Y este adjetivo es independiente de que hagamos las cosas mejor o peor. Resumámoslo con un dilema. Si no logramos reducir nuestras emisiones en un tiempo record, todos los escenarios climáticos indican que hacia 2050 300 millones de personas vivirán en áreas susceptibles de verse afectadas por inundaciones costeras recurrentes provocadas por la subida del nivel del mar. Lo que incluye decenas de millones de personas de algunos de los centros neurálgicos de la economía global, como Manhattan, el delta del Yangtsé o el delta de las Perlas. De todos los impactos climáticos, este es uno de los más vistosos. Por eso las postales de ciudades icónicas comidas por el mar son una de las representaciones del riesgo climático más de moda. La tesitura es disruptiva hasta lo delirante: suspender el examen climático nos va a obligar a desplegar una oleada de inversión en diques y barreras marinas sin precedentes cuyo fracaso daría lugar a uno de los movimientos forzosos de población más inmensos de la historia. Este ocurriría sobre el telón de fondo un proceso de descapitalización y destrucción de infraestructuras equiparable a una guerra mundial.
Sin embargo, si logramos reducir de modo drástico nuestras emisiones en los próximos treinta años será porque vivamos un proceso de descapitalización igualmente titánico, pero esta vez impulsado de forma voluntaria y no impuesto por accidentes. Según el Carbon Traker Initiative, el valor de las reservas probadas de combustibles fósiles asciende a 39 billones de dólares, que es 30 veces el PIB de España (1,3 billones de dólares). Las infraestructuras de oferta de la industria fósil suman 10 billones de dólares invertidos y la infraestructura de demanda 22 billones. 18 billones es finalmente la riqueza implicada en las participaciones accionariales de la industria. En total, 89 billones de dólares[80]. Como contraste, en el año 2021 el Producto Mundial Bruto fueron 94 billones de dólares. Si actualizamos este valor estimado a una trayectoria en la que lográsemos cumplir con el acuerdo de París, y emitir solo 400 GtCO2, la reducción sería importante, pues muchas reservas comercialmente útiles no se explotarían nunca, reduciendo su monto a de 39 “solo” 14 billones de dólares. Incluso en la franja más baja de la horquilla, el obstáculo de la ingente cantidad de inversiones fósiles que corren el peligro de quedar varadas antes de devolver los retornos de beneficios que las auspiciaron nos hablan de un movimiento de desinversión que debería adquirir proporciones astronómicas.
En cantidad, no existe precedente en la historia económica en que se les haya obligado a perder tanto dinero a sectores que además poseen un enorme poder político. En cualidad, tampoco existen muchos precedentes de que esto haya sido posible sin un nivel de coacción económica y política propios de una revolución violenta. Quizá el único precedente comparable es la abolición de la esclavitud (guerra civil mediante en los EEUU), y es una analogía mala: la liberación de los esclavos fue un enorme cambio en las relaciones de propiedad, pero la disponibilidad de las fuerzas productivas, ahora en forma de fuerza de trabajo asalariado, quedó relativamente intacta. Un esclavo liberado es un activo económico. Una refinería abandonada no.
O asumir una descapitalización forzosa histórica, la de la línea de costa en la que viven 300 millones de personas, o promover una descapitalización voluntaria también histórica de una industria que concentra inversiones con un valor que algunos estudios equiparan al PIB mundial. El siglo XXI nos obligará a elegir entre opciones vertiginosas, asombrosas, inauditas. A sabiendas de que cualquier arreglo entre ambas será también vertiginoso, asombroso, inaudito.

Fuente: Decline and Fall: The Size & Vulnerability of the Fossil Fuel System (Carbon Tracker Initiative)
A todo ello contribuirá además que las sociedades capitalistas están atrapadas en la falta de preparación institucional ante los peligros modernos, que nace de una incapacidad estructural para la planificación prospectiva y para la inversión anticipatoria, quizá con la excepción del campo militar. Como si las amenazas existenciales colectivas a la seguridad nacional en el Antropoceno pudieran reducirse al ámbito militar. Y es que si uno hecha la vista atrás a lo que llevamos de siglo lo que observa es un patrón inquietante: nuestras sociedades han demostrado que pueden reaccionar a las crisis, transformarse rápidamente y adaptarse con mayor resiliencia de la prevista, aunque no siempre con justicia social. Pero su capacidad para la anticipación preventiva y el tratamiento integral de los problemas se ha demostrado muy baja. Como afirma Tooze, en la lucha contra la Policrisis, el orden vigente “se ve obligado a inventar sus herramientas a medida que avanza”[81]. Para un problema acumulativo y de efectos retardados como es el cambio climático este no es un patrón de gestión halagüeño. En el fondo, este es el escenario de partida pesimista que maneja Kim Stanley Robinson en el Ministerio del Futuro: es solo a partir de una tragedia climática de impacto colosal cuando la transformación ecológica comienza a acelerar, y no por ello sin contradicciones y retrocesos. Que seamos capaces de demostrar una mayor ambición climática y hacerla cumplir sin que tenga que mediar un infierno de impactos consumados es otro de los grandes dilemas de nuestro tiempo.
“De cualquier manera –continua Adam Tooze- para bien o para mal, no hay escapatoria al hecho de que van a suceder «grandes cosas». La única opción no disponible es el mantenimiento del status quo”[82]. No hay ninguna duda: vivimos no al final sino al comienzo de tiempos extraordinarios, que se volverán década a década si cabe aún mucho más extraordinarios.
10. Conclusiones: de la hipótesis del colapso a la certeza de las convulsiones ecopolíticas
El caos climático, el estrés energético, el ecocidio y las contradicciones tecnoeconómicas sacudirán de modo sistemático y recurrente el tiempo que nos ha tocado vivir. Que durante el siglo XXI el viaje de la humanidad atravesará zonas de graves turbulencias es un pronóstico en el que resulta casi imposible equivocarse. Pero estas turbulencias no son puramente exógenas a lo social y a lo político. Lo social y lo político las atraviesan, las constituyen, las definen y las gestionan desde cierta autonomía relativa. Es evidente que la crisis ecológica ya está introduciendo en nuestro curso histórico un factor de desestabilización tan intenso como poco aprehensible desde las viejas categorías ideológicas del siglo XX. Y que esto marca las condiciones de posibilidad de cualquier hacer hegemónico en el siglo XXI. Pero es su dimensión política la que otorga y seguirá otorgando a esta desestabilización recurrente su “actualidad” en la antigua distinción aristotélica, esto es, su efecto de realidad efectivo y pleno dentro de un campo de posibilidades.
En uno de los ricos intercambios intelectuales que he tenido con Jorge Riechmann respecto al colapso, le insistía en que nuestras diferencias sobre pesimismo y optimismo eran secundarias. Que lo que nos separaba realmente era una cuestión teórica y analítica de fondo: mi firme convicción de que lo político es la esfera definidora en última instancia del curso histórico y que esta presenta cierta autonomía relativa respecto a los condicionantes de su contexto. Esto es, que en cada situación donde confluyen presiones y turbulencias de todo tipo (ecológicas, económicas, ideológicas), más allá de ciertas condiciones de posibilidad general, lo que acaba decantando la evolución social es el arte, siempre contingente, de saber articular una política hegemónica que dispute el sentido común y ofrezca certezas y una salida esperanzadora y factible a las grandes mayorías. Que son las que terminan decantando, si no con su adhesión sí al menos con su consentimiento, el desenlace de los procesos de poder.
Una autonomía de lo político que ha sido practicada y demostrada de hecho en todos los grandes procesos de cambio social transformador. Pocas figuras ejemplifican en el siglo XX mejor la autonomía de lo político que Lenin y Roosevelt, esto es, la Revolución soviética y el New Deal como ejemplos de salidas progresistas en situaciones de tensiones sociales múltiples y catastrófica, cuyo desenlace no estaba en ningún caso inscrito ni en la debacle de la I Guerra Mundial ni en la debacle del crack de 1929. Una autonomía de lo político que, a partir de Gramsci (y toda la gente que ha pensado tras su estela) hoy no es solo un saber implícito sino que cuenta con un cuerpo teórico desarrollado. Que, por supuesto no otorga ninguna fórmula para el éxito. Pero sí al menos nos da unas orientaciones generales, un corpus de sabiduría, que permite afrontar el cortísimo siglo XXI rebajando el fatalismo que se ha enquistado en el mundo ecologista.
Por ello defiendo que el desenlace del cortísimo siglo XXI está abierto a muchas posibilidades: aunque no es completamente descartable que se den colapsos entendidos al modo colapsista (como un descenso brusco, no voluntario e irreversible de la complejidad social, lo que para mí es equiparable a una situación de Estado fallido de un carácter tan traumático que venga acompañada de una fuerte descomposición tecnológica, económica y cultural), lo más probable es que estos serán circunscritos a determinadas geografías y temporalmente transitorios, tomando la forma de crisis especialmente agudas, pero dando lugar a situaciones que pueden admitir diversas formas de reconstrucción. Es el colapso ecosocial de nuestra civilización lo que tiene mucho de mito oscurantista.
Mucho más realista es pensar que si el ecologismo transformador fracasa políticamente, esto es, si no logra ser una fuerza influyente en la acción de los gobiernos que van a liderar las respuestas y las adaptaciones a las crisis que vienen, y una fuerza social y cultural en la sociedad que posibilite que esos gobiernos existan, y que lo nutran de ideas, valores y propuestas, lo que conozcamos sea un proceso plural, en ritmo y en espacio, de mutación degenerativa de la modernidad. Que estará basado en el crecimiento del autoritarismo político, la exacerbación de la desigualdad y degradación de las condiciones materiales y ecológicas que marcaban, durante la vieja normalidad ya muerta, nuestro horizonte de definición de una vida buena. Creo que, en rigor, a esto no se le puede llamar colapso y que la polémica va más allá de un debate léxico. Es conceptual y es importante. Precisamente porque la hipótesis del colapso nos sitúa asumiendo todo un paquete de premisas teóricas y estratégicas que nos impiden evitarlo.
La idea de convulsión ecopolítica, por el contrario, creo que se ajusta mejor a lo que cabe esperar en el futuro a corto y medio plazo, y a cuya cartografía he dedicado las páginas precedentes: una sucesión de perturbaciones políticas, donde los conflictos socioecológicos van a ganar protagonismo, que se resolverán transitoria y parcialmente por medios políticos, e irán desplegando, en su encadenar de coyunturas mejor o peor solventadas, una mutación sistémica del capitalismo fósil hacia otra cosa nueva. Y, el orden de los factores importa, precisamente por ser está proyección más ajustada a lo que cabe esperar, es más operativa. Y por ende mucho más fiel a las necesidades de un programa emancipador ecosocialista, cuyo axioma sigue siendo apostar por la capacidad de devolver a las mujeres y los hombres el sentido y la dirección de sus actos desde un compromiso fuerte con los valores de la igualdad, la libertad, la cooperación y una apuesta por asegurar el derecho de todas las vidas a florecer.
Esta cartografía de las dificultades ecológicas, sociales y políticas que encontraremos en el cortísimo siglo XXI expone, de modo exhaustivo, algo que en Contra el mito del colapso ecológico estaba ya señalado pero en lo que no quise centrarme, dándolo como un supuesto asumido: la situación ecosocial es extremadamente crítica. Las razones para el derrotismo son abundantes. Pero los motivos para la esperanza tampoco son inexistentes. Dedico una cuarta parte del libro a pasar revista a algunas de las razones que, más allá del optimismo de la voluntad, nos permiten también albergar cierto optimismo de la inteligencia: un nivel global de conciencia climática sin precedentes; hitos importantes como el Acuerdo de París, la Laudato Sí o las luchas por el clima del 2019; una comunidad científica que se está movilizando políticamente en favor de reformas de carácter revolucionario; el avance fuera de toda previsión de la revolución de las tecnologías renovables; los cambios significativos que ya se han dado en algunos patrones culturales relacionados con la movilidad o con la dieta; la centralidad estratégica que ha adquirido la emergencia climática en la hoja de ruta de grandes polos de poder global, como el European Green Deal, la ley IRA en EEUU o el 14º Plan Quinquenal Chino y su idea de construir una Civilización Ecológica; la mutación, impensable hace cinco años, del paradigma macroeconómico hacia algo nuevo que ya no es el neoliberalismo, dado oficialmente por muerto por figuras de la relevancia y el poder de Mario Draghi o Jake Sullivan, y que está rehabilitando ideas y políticas que nos pueden permitir aplicar sobre la transición ecológica algo parecido a la economía de guerra que necesitamos, a saber: planificación, regulación, política industrial, intervención sobre los mercados, o en el caso europeo, unión fiscal. Hasta el FMI, me comentaba Xan López ayer mismo (Xan lleva años obsesionado haciendo esa labor importante que es estudiar lo que dicen los amos del mundo), en el año 2022 revisó sus fundamentos doctrinales para admitir, rompiendo con décadas de ortodoxia, que introducir controles preventivos al libre flujo de capitales, y no solo paliativos, para afrontar problemas como la seguridad nacional, la evasión fiscal, el cambio climático o la justicia social, podía ser útil “en determinadas circunstancias”. Definitivamente, nuestras élites no tienen ya un programa compartido, sino que están disputándose como enfrentar los retos del cortísimo siglo XXI. Y eso, históricamente, siempre ha ampliado el campo de lo posible para los de abajo.
Esta convocatoria de razones para confiar en nuestro poder de cambiar las cosas era incompleta. Podía haber señalado también toda la oleada de nuevos descubrimientos científicos y prácticos relacionados con la biodiversidad del suelo y el papel de la agricultura regenerativa para incrementar exponencialmente la captura de carbono, según algunos estudios, como para absorber 31GT de carbono al año (nuestra brecha de emisiones para poder cumplir con el acuerdo de París). Políticas ilusionantes como el abono transporte único alemán con alcance para todo su territorio nacional, que actualmente está promoviendo en España Greenpeace. O la transformación extraordinaria que están conociendo muchas ciudades europeas en materia de movilidad y adaptación al cambio climático. No podía haberlo mencionado, porque sucedió después de la publicación del libro, pero como no incluir aquí un precedente como Yasuní, por el que una nación del Sur global como Ecuador ha dado una lección al mundo decidiendo dejar bajo tierra parte de sus reservas de combustibles fósiles.
Entiendo que para muchos compañeros y compañeras la balanza siga inclinada hacia el lado de la catástrofe. Empatizo con sus miedos y desconsuelos, yo mismo he estado ahí muchos años y recaigo no pocas veces en perspectivas lúgubres sobre el futuro que vendrá. En un contexto tan grave, tras el terror climático de este verano y el horror político de este otoño, es difícil no ceder a la pulsión de muerte colectiva. A una suerte de deseo escatológico de un punto final que funcione como liberación de todo este torrente histórico de tensión e incertidumbre sin par, aunque sea la liberación de la renuncia y el duelo por anticipado. Pero estoy convencido de que estos compañeros y compañeras están enfocando el problema de manera errónea. La izquierda transformadora está, no sé si por defecto o por autodefensa ante el fracaso histórico del siglo XX, marcada profundamente por patrones afectivos melancólicos e impotentes. Por el mal vicio de cierto narcisismo de la derrota. Y además –quizá lo más importante- bloqueada por teorías sobre el cambio social poco realistas y aún menos prácticas. Todo ello nos impide poner en valor nuestras propias conquistas, condición imprescindible para expandirlas un poco más lejos.
Habitar la tensión ecopolítica del cortísimo y difícil siglo XXI, pilotar sus convulsiones, con esperanza pero sin ceder a la indolencia, con realismo pero sin ceder al pánico. Comprender sus peligros y sus riesgos, pero también sus aristas, sus cabos sueltos, sus oportunidades, sus sorpresas, sus mutaciones inesperadas. Y dar el salto de la crítica, la denuncia y la resistencia al liderazgo moral, social y político. Esta es la misión generacional en la que el ecologismo transformador no tiene derecho a fallar. Precisamente porque sabemos mejor que la mayoría de la sociedad cuan doloroso y peor puede ser el futuro, cualquier otra actitud que no sea la de hacer convincente una esperanza factible, un horizonte de salida prefigurado en victorias concretas, será un pésimo uso (y hasta un abuso) de nuestros privilegios históricos.
Emilio Santiago Muíño
Móstoles, 1 de noviembre de 2023.
[1] Adam Tooze (2021) El apagón. Barcelona: Crítica, pág.342.
[2] Bertolt Brecht, La vida de Galileo (1939).
[3] Luis González Reyes y Adrián Almazán (2023) Decrecimiento, del qué al cómo. Barcelona: Icaria, pág. 229.
[4] Este texto no es una reseña ni una discusión con el libro de Luis González Reyes y Adrián Almazán, que he leído por otro lado con interés, y creo que supone un esfuerzo importante por aterrizar el debate sobre el decrecimiento en el Estado español. En un futuro espero poder sacar tiempo para entrar en debate como su propuesta merece. Parto de él como ejemplo de un enfoque general sobre el diagnóstico de la crisis ecosocial, en el que consideran “que estamos viviendo el colapso de la civilización industrial y el capitalismo global” (Luis González Reyes y Adrián Almazán, op.cit., pág. 37).
[5] Aunque a la larga parece que también se constata en ellos cierta deriva natural hacia posiciones antipolíticas y discursos conservadores, como describe Matthew Schneider-Mayerson en su etnografía sobre el movimiento peak oil en los EEUU [Matthew Schneider-Mayerson (2015) Peak Oil: Apocalyptic Environmentalism and Libertarian Political Culture, Chicago: The University of Chicago Press].
[6] Cesar Rendueles (2020) Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista. Barcelona: Seix Barral, pág. 351.
[7] Un paréntesis: en el fondo, el universo político del anarquismo condensa pulsiones utópicas y reclamos populares que tenían su contexto de verosimilitud en un sustrato antropológico que ha dejado de existir, en el que el Estado podía entenderse como una institución externa y depredadora frente a los mundos sociales de la vida comunitaria campesina o urbana preindustrial, y no como una realidad que constituye estos mundos de la vida en una simbiosis estructural. Esto es, el anarquismo tiene mucho de supervivencia de las aspiraciones plebeyas del Antiguo Régimen, que estuvo viva en un siglo XIX con Estado-nación en proceso de conformación, que no superó el examen del siglo XX, y que en el siglo XXI puede ser éticamente inspiradora, pero carece de posibilidades de aplicación política. Una parte de los dilemas estratégicos del proyecto emancipador en el Antropoceno consiste en revisar este legado y extraer las conclusiones correspondientes.
[8] Joe Herbert et al. (2018) “Beyond visions and projects: The need for a debate on strategy in the degrowth movement”. En línea. Disponible en: https://degrowth.info/blog/beyond-visions-and-projects-the-need-for-a-debate-on-strategy-in-the-degrowth-movement
[9] En el libro se analizan los siguientes presupuestos: una noción de colapso difusa y a la vez muy atractiva para los imaginarios neoliberales; un modo de entender los efectos sociales de la “naturaleza” muy condicionado por la epistemología predominante de las ciencias naturales; una predominancia exagerada de los enfoques holísticos; una concepción del cambio histórico marcada por la herencia más refutada del marxismo (la metáfora arquitectónica base-superestructura y el materialismo histórico vulgar); una separación anarquista entre Estado y sociedad que ha quedado superada por el proceso de imbricación de ambas realidades en la evolución de las sociedades modernas; una noción de los sujetos colectivos que prima la toma de conciencia como detonante de la acción; una concepción de lo político poco sensible a su autonomía relativa.
[10] Por cierto, madurez no es sinónimo de homogeneidad, al revés. Como ocurre con cualquier ideología, se trata de una realidad plural que compone variaciones melódicas distintas sobre un mínimo común compartido.
[11] Emilio Santiago Muíño (2023) Contra el mito del colapso ecológico. Barcelona: Arpa, pág. 28.
[12] James K. Galbraith (2018) El fin de la normalidad. La gran crisis y el futuro del crecimiento. Madrid: Traficantes de Sueños.
[13] Andreas Malm (2020) Capital Fósil. El auge del vapor y las raíces del calentamiento global. Madrid: Capitán Swing, pág. 455.
[14] Vaclav Smil, (2021) Energía y civilización. Una historia, Barcelona: Arpa.
[15] Will Steffen et al. (2015) “The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration”. The Anthropocene Review, vol. 2 nº 1.
[16] Richardson et al. (2023) “Earth beyond six of nine planetary boundaries”, Science Advances, Vol. 9, 37
DOI: 10.1126/sciadv.adh2458
[17] Emily Elhacham et al. (2020) “Global Human-Made Mass Exceeds All Living Biomass”, en Nature, nº588, págs. 442–444. [En línea].Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41586-020-3010-5
[18] Jónatham Moriche (2023) “España 23-J: de urnas y abismos”, El cuaderno web. En línea. Disponible en: https://elcuadernodigital.com/2023/07/22/espana-23-j-de-urnas-y-abismos/
[19] Iñigo Errejón (2017) “Occidente en su momento populista”, CTXT. En línea. Disponible en: https://ctxt.es/es/20170419/Firmas/12306/populismo-izquierda-errejon-le-pen-trump.htm
[20] Donella Meadows et al. (1994) Más allá de los Límites del Crecimiento. Madrid: Aguilar, pág.144
[21] IPCC (2021) «Summary for Policymakers», en Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press.
[22] Doomism es el término anglosajón para el colapsismo, aunque con la importante diferencia de que en inglés está casi ausente el componente de esperanza libertaria del colapsismo ibérico, por lo que la traducción es problemática.
[23] Peter D. Ditlevsen y Susanne Ditlevsen (2023) “Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation”. En línea. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2304.09160
[24] Wang, S., Foster, A., Lenz, E. A., Kessler, J. D., Stroeve, J. C., Anderson, L. O., et al. (2023). Mechanisms and impacts of Earth system tipping elements. Reviews of Geophysics, 61, e2021RG000757. https://doi.org/10.1029/2021RG000757
[25] Jem Bendell (2018) Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy. En línea. Disponible en: https://www.lifeworth.com/deepadaptation.pdf
[26] Tomás Nicolás, Salón Galeno y Colleen Schmidt (2020), “The faulty science, doomism, and flawed conclusions of ‘Deep Adaptation’”, Open Democracy. En línea. Disponible en: https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/faulty-science-doomism-and-flawed-conclusions-deep-adaptation/
[27] Will Steffen et al. (2018) “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene”, PNAS, Vol. 115, nº33.
[28] No obstante, la lectura de este texto (que no conocía cuando escribí Contra el mito del colapso ecológico) me ha dado pistas sugerentes que no había pensado sobre dos aspectos del colapsismo a tener muy en cuenta: las condiciones psicosociales de su éxito (audiencias angustiadas que necesitan comunidades de consuelo sobre narrativas simplificadoras, y que además carecen de posibilidades para una revisión exhaustiva de la literatura científica, por lo que se encuentran secuestradas por las voces percibidas como expertas, en las que pesa más el capital mediático que el académico) y las analogías que muchos discursos colapsistas presentan con los patrones propios de la desinformación negacionista (falsos expertos, falacias lógicas, selección selectiva de datos, argumentos conspirativos…).
[29] Según el informe Climate change, impacts and vulnerability in Europe, de la EAMA la Península Ibérica es el territorio de Europa más vulnerable a los impactos climáticos negativos
[30] Antxón Olabe (2022) Necesidad de una política de La Tierra, Barcelona: Galaxia Gutemberg pág. 57.
[31] Kai Kornhuber (2023) “Guest post: Climate models underestimate food security risk from ‘compound’ extreme”, Carbon Brief. En línea. Disponible en: weatherhttps://www.carbonbrief.org/guest-post-climate-models-underestimate-food-security-risk-from-compound-extreme-weather/
[32] “Si es ese diagnóstico desesperanzador [ se refiere a la denuncia contra el blablablá climático en la cumbre de Glasgow] es aceptado acríticamente existe el riesgo de que amplios sectores de la sociedad, en especial los jóvenes, se instalen en la desmotivación y el nihilismo al percibir que sud demandas climáticas caen en saco roto anegadas por intereses espurios. Sin embargo, este diagnóstico es erróneo, carece de rigor. El proceso de París está funcionado”. Antxón Olabe (2022) Necesidad de una política de la Tierra. Emergencia climática en tiempos de confrontación. Barcelona: Galaxia Gutemberg, pág. 133.
[33] Bruno Latour (2019). Cara a cara con el planeta. Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas. Madrid: Siglo XXI, pág. 100-101.
[34] Barry Commoner (1971) The Closing Circle: Nature, Man, and Technology, Random House Inc.
[35] Es en este sentido en el que resulta tan sugerente la idea de Troy Vettesse y Drew Pendergrass de aplicar sobre la naturaleza el principio epistemológico de incognoscibilidad y no interferencia que Von Mises y Hayek aplicaron al mercado. En un post de su blog, Héctor Tejero realiza una interesante revisión de esta idea.
[36] Manuel Arias Maldonado (2018) Antropoceno. La era de la política humana. Barcelona: Taurus.
[37] IPBES (2019): Informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Brondizio, J. Settele, S. Díaz y HT Ngo (editores). Secretaría de IPBES, Bonn, Alemania. 1148 páginas. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673
[38] El grupo de investigación de Max Rietkerk, de la Universidad de Utrech, es pionero en esta línea de investigación. Véase, por ejemplo, Max Rietkerk et al. (2021) Evasion of tipping in complex systems through spatial pattern formation, Science 374, 169.
[39] Hallmann CA et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809
[40] Por supuesto, la causalidad de la presión sobre los bosques intertropicales no es local, sino que se conecta al sistema mundo capitalista a través de un intercambio ecológico desigual por el cual la Unión Europea, Estados Unidos y el Asia desarrollada con China y Japón a la cabeza depredan suelo tropical buscando explotar este puñado de mercancías. El sur global, forzado a la exportación por los tratados de libre comercio y la herencia colonial, vende esos productos por poco y se queda con la degradación ecológica.
[41] Andreas Malm (2020). El murciélago y el capital. Madrid: Errata Naturae.
[42] E.O. Wilson (2017). Medio planeta. Madrid. Errata Naturae.
[43] Véase, por ejemplo, los programas laureados con el reconocimiento Iniciativas Emblemáticas de Restauración de Naciones Unidas.
[44] Colin Campbell, y Jean Laherrère, The end of the cheap oil, Scientific American March 1998, vol. 278, nº 3, 1998.
[45] Mientras en los círculos del peak oil occidentales, conmocionados por el crack del 2008 cuya impacto creíamos prever pero cuya génesis no entendimos en absoluto, estábamos obsesionados con cosas como la quiebra de la Unión Europea o el inminente derrumbe del sistema monetario basado en el dólar como efectos derivados del declive de los combustibles fósiles, China desplegó la mayor operación de construcción de infraestructuras de la historia de la humanidad: entre 2008 y 2014, la red ferroviaria adaptada para circular a velocidades de 250 kilómetros por hora o más se amplió de 1.000 kilómetros a 11.000. Hoy ya tiene 40.000 km. Simplemente, con que hubiéramos estado atentos a lo que pasaba un poco más allá de nuestras narices, nos hubiéramos dado cuenta que estábamos trabajando sobre una hipótesis de hundimiento civilizatorio que era desmentida por los hechos.
[46] Antxon Olabe (2022) Necesidad de una política de La Tierra, Barcelona: Galaxia Gutemberg, págs. 217-218
[47] Ibíd., pág. 218.
[48] Martín Lallana e Iñaki Bárcena (2023) “Crisis energética y transiciones en conflicto”, Viento Sur, nº 185.
[49] “Somos seres petroculturales porque la dependencia respecto a los hidrocarburos está inscrita estéticamente (de modo sensible) en lo que nuestros cuerpos hacen e imaginan” Jaime Vindel (2020) Estética fósil, Barcelona: Arcadia, pág. 69.
[50] Helen Thompson (2022) Disorder. Hard Times in the 21st Century, Oxford: Oxford University Press.
[51] Ordenado de mayor a menor peso de los combustibles fósiles en el PIB, y según datos de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, 2018) son los siguientes: Libia, Kuwait, Irak, Arabia Saudí, Congo, Omán, Angola, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial, Sudán del Sur, Qatar, Azerbaiyán, Gabón, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Siria, Chad, Argelia, Brunei, Yemen, Kazajistán, Uzbekistán, Trinidad y Tobago, Nigeria, Venezuela, Rusia, Mongolia y Ecuador.
[52] OIT: La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, Memoria del Director General de la OIT (Guy Ryder) en la Conferencia Internacional del Trabajo, 104ª reunión. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza 2015. ILC.104/DG/I, p. 13.
[53] Peter Frase (2019) Cuatro futuros. Madrid: Black Books.
[54] Paul Mason (2013) Poscapitalismo: hacia un nuevo futuro. Barcelona: Paidós
[55] César Rendueles (2013) Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital. Madrid: Capitán Swing.
[56] Como ejemplo del modo en que se ha ido corriendo el marco de lo tolerable, lo que hoy levanta la indignación mundial es que Israel masacre civiles en su lucha con Hamás. Pero el derecho de Israel a realizar ejecuciones selectivas sin juicio previo ni derecho a defensa sobre líderes y militantes de la milicia islamista es un hecho que ya está perfectamente asentado y cuenta con la aprobación de la mayoría de la población. Vivimos en un mundo donde la guerra sucia, que hizo tambalearse al gobierno de Felipe González en los años noventa, está ya absolutamente blanqueada y normalizada.
[57] En España, su símbolo fue la sesión parlamentaria del 12 de mayo de 2010, en la que Zapatero renunció a su política social y presentó un plan de ajuste contra la crisis marcado por los dictámenes de la austeridad.
[58] Incluyo en esta lista casos de naciones que han conocido una regresión democrática objetiva en los últimos años, desde la era de la expansión de la democracia a principios de 1990 hasta ahora, dejando fuera aquellos autoritarismos que salieron ilesos de la Guerra Fría, como las monarquías de los petroestados árabes, la revolución iraní o la República Popular de China.
[59] A través, por cierto, de una aplicación exitosa de la hipótesis política populista, que en la izquierda del Estado español se intentó desarrollar en el primer Podemos, pero se abandonó quizá prematuramente. Esta reflexión está por hacer en serio, y para hacerla conviene separar la hipótesis de su ejecución concreta (donde se pudieron cometer errores importantes, y además todo está trufado de heridas personales y políticas que enturbian el juicio).
[60] Bruno Latour (2019) ¿Dónde aterrizar? Como orientarse en política. Barcelona: Taurus.
[61] Lara Lázaro (2018) “Trump y el cambio climático: acciones y reacciones. ¿Iguales, opuestas, insuficientes?”. Instituto Elcano [En línea]. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/trump-y-el-cambio-climatico-acciones-y-reacciones-iguales-opuestas-e-insuficientes/
[62] Según Lara Lázaro (op.cit.), otras instituciones que han sufrido recortes presupuestarios importantes durante la administración Trump y que son clave en la recopilación y análisis de datos climáticos son la NASA, el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Investigación Geológica y la Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).
[63] Graham Gallagher (2022) “Flores en el Desierto: no he venido a alabar el viejo mudo, sino a enterrarlo”. El Cuaderno Web. En línea. Disponible en: https://elcuadernodigital.com/2022/10/19/flores-en-el-desierto-no-he-venido-a-alabar-el-viejo-mundo-sino-a-enterrarlo/
[64] “Los hombres tienden a la dominación por doquier sus fuerzas prevalecen. No somos nosotros los que hemos establecido esta ley tampoco somos nosotros los primeros en aplicarla. Estaba en práctica antes de nosotros; subsistirá para siempre después de nosotros. La aplicamos convencidos de que vosotros, como los demás, si tuvierais nuestra potencia no procederías de otra manera”. Tucídides citado por Leo Strauss (comp.) (2017) Historia de la filosofía política, México DF: Fondo de Cultura Económico.
[65] Peter Frase, op.cit.
[66] Carl Amery (2002). Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Hitler como precursor, Madrid: Turner/ FCE.
[67] La comparativa con el nazismo es cualquier cosa menos superficial. Conceptualmente, el programa hitleriano fue casi tanto una respuesta darwinista social ante una percepción de ahogo maltusiano como la organización del resentimiento nacionalista por las gravosas reparaciones de guerra impuestas a Alemania. Todo el Mein Kampf está construido sobre el esquema argumentativo de que el crecimiento demográfico alemán solo podía ser sostenible mediante la adquisición militar de nuevo suelo. El Plan General Este, que proyectaba la expansión alemana sometiendo el mundo eslavo, abría esta salida al tiempo que repartía el dominio del mundo según el esquema geopolítico clásico entre la superpotencia marítima (Inglaterra) y una nueva superpotencia continental, dueña del heartland (Alemania). Como telón de fondo, una idea de obediencia a la naturaleza como “reina cruel” que impone a los pueblos una lucha brutal por la existencia y premia la supremacía del más apto. Como curiosidad histórica, y tal como analizan Janet Biehl y Peter Staudenmaier en su libro Ecofascismo, durante el III Reich, el gobierno nazi desarrolló algunas políticas ecologistas pioneras, en materias como la agricultura orgánica y o la protección de los espacios naturales.
[68] Stella Schaler y Alexander Carius (2019) Convenient Truths. Mapping Climate Agendas of Right-Wing Populist Parties in Europe, Berlin: Adelphi.
[69] César Rendueles (2020) Contra la igualdad de oportunidades. Barcelona: Seix Barral.
[70] Antonio Ariño y Juan Romero (2016) La secesión de los ricos. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
[71] Douglas Rushkoff (2023) La supervivencia de los más ricos. Fantasías escapistas de los milmillonarios tecnológicos. Madrid: Capitán Swing.
[72] Carl Amery (2002). Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Hitler como precursor, Madrid: Turner/ FCE, pág. 157.
[73] Christian Parenti (2012) Tropics of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence, Bold Type Books.
[74] Bryan S. Turner (2007) “The Enclave Society: Towards a Sociology of Immobility” European Journal of Society Theory, Vol. 10, nº2
[75] Jónatham Moriche, op.cit.
[76] Luis Arenas (2021) Capitalismo cansado. Tensiones (eco)políticas del desorden global. Madrid: Trotta.
[77] Adam Tooze (2021) El apagón. Barcelona: Crítica, pág. 126.
[78] Ibíd. pág 151.
[79] No obstante, considerar que la respuesta a la crisis sanitaria del Coronavirus ha sido, exclusivamente, otro ejemplo más de socialización de pérdidas y privatización de beneficios es erróneo. Ángela Merkel, que había prometido que no existiría mutualizacion de la deuda europea mientras estuviera con vida, tuvo que recular: en mayo de 2020 la UE anunció un gran fondo de recuperación y resiliencia que se financiaría con deudas emitidas por la propia Unión Europea, y no por los Estados miembros. Como ha defendido con lucidez Xan López en su blog Amalgama, esta especie de políticas socialdemócratas forzadas por las circunstancias, si bien no tienen por qué conducir necesariamente a un mundo mejor, abren ventanas políticas que debemos disputar.
[80] Carbon Tracker (2020) Decline and Fall: The Size & Vulnerability of the Fossil Fuel System. En línea. Disponible en: https://carbontracker.org/reports/decline-and-fall/
[81] Adam Tooze, op.cit. pág. 340.
[82] Adam Tooze, op.cit, pág. 329.

Deja un comentario